 BIMENSUAL
BIMENSUALOtro café, por favor, y la pachorra del sábado de noviembre se remansó entre el ocio de los parroquianos, las venas de Elisa con un hormigueo peculiar, el humo denso.
Además del empleo también había perdido el chollo del dúplex que, a un precio irrisorio, compartía con la hija del jefe en pleno centro. Las frases abochornadas de su compañera se entremetieron en un montón de excusas dictadas por la batuta de su padre, es que, si no te importa, a lo mejor. Había metido sus enseres en un par de mochilas y se había largado echando pestes sobre la falta de ética de algunos especímenes humanos, la rabia afincada en el felpudo de la entrada, el portazo escuchado en todas las buhardillas de los alrededores. Había depositado los bultos en la consigna de la estación de autobuses y se había dedicado a holgazanear a la caza de anuncios de alquiler de particulares, las agencias descartadas de antemano, los comerciales con un quintal de filatería en los labios. Se plantó en el portal a la hora de la cita y enseguida apareció un hombre frontero a la cincuentena con ojos de gato montés, la gorra moderna encajada en una testa de emperador romano, el traje hecho a media por un sastre de los de antes. De inmediato se quitó los guantes y apretó las falanges de Elisa con soltura, la mueca de alacrán dibujada en las cejas, los dientes deslavazados por la erosión de la nicotina. Subieron en el ascensor minúsculo hasta el cuarto y ella intuyó el avance de una confusión díscola en su vientre, la saliva espesa, el interior del habitáculo embargado con una mudez de tumba. La cocina estaba nueva, un fulgor de alhaja posado en el microondas, los radiadores instalados con destreza en los puntos neurálgicos de la vivienda. Se notaba que el piso había sido reformado con gusto, la cortina corrida del baño con un olor a espliego, la cama perfecta en la amplitud rectangular del dormitorio. Se sintió algo cohibida al apoyarse en la dureza basáltica del colchón. El casero blandió un visaje de comadreja encelada, la astucia parapetada en las hebras de su americana, este es el ropero, dos docenas de perchas incrustadas en un armario de cerezo. Los cincuenta metros cuadrados parecían más gracias a un sexteto de espejos colocados con exactitud. El tratamiento se abombó de súbito al rebotar contra las esquinas de los tabiques, una monada ideal para una mujer como usted, la porfía golosa, la bonhomía amancebada con un reguero de baba. De entrada ninguno de los dos habló del precio, el eco de las inteligencias anegado por un secreto a voces, la cuantía a buen seguro demasiado alta para Elisa. Al cabo tuvieron que recurrir al enojo irremediable de las cifras, los dos ceros expulsados del paraíso con celeridad de bofetón, el semblante de la futura inquilina alargado hasta los tobillos.
El dinero no es un problema, y las palabras huyeron a la desbandada por los arabescos de la escayola, el tráfico de la calle envalentonado con el asueto sabatino, la vorágine navideña a punto de explotar en los tímpanos de Elisa.
El hombre, sin venir a cuento, se explayó con una retahíla de anécdotas acerca de su vida. Llevaba una existencia cómoda amparada en la posesión de cuatro o cinco inmuebles en la ciudad, la personalidad habituada a vivir de las rentas, la camisa planchada con primor por una sirvienta de lomos sumisos. Ella no podía dejar de pensar en el montante, ochocientos euros, una barbaridad inalcanzable para la exigüidad de su subsidio de desempleada, la tristeza aplatanada en su cuello de sílfide treintañera. Las explicaciones masculinas se apelotonaban aburridas en un tráfago de mil demonios, pero ella apenas prestaba atención a la cascada infinita de detalles, la mente concentrada en pulir las asperezas del importe del alquiler, la angustia de su fuero interno alborotada. Se sentaron en un sofá cama que reinaba en el salón, por si tiene invitados, un desliz procaz en el uso del usted, la calidad del aire rayada por un trazo de lujuria. Elisa hincó su turbación en el nido de los cojines y esperó el riesgo del regateo, la alfombra acogedora con el rojo de sus motivos florales, las luces de la lámpara del techo tenues. Al final el hombre se acercó al perfil milimétrico de su silueta y zanjó la situación con una hipótesis cordial de puntos suspensivos, si tú quieres. La novedad del tuteo se regodeó con una alternativa a la crudeza de los números, podemos vernos un par de veces al mes, la oferta enjaulada en una cárcel de barrotes inmisericordes, el nerviosismo compacto. Reculó aspaventosa hacia un territorio más digno de confianza, pero qué se ha creído, señor, el matiz de la entonación subyugado por la proximidad del tipo, la rotundidad del no construida con un cemento de renuencia férrea. Se despidieron sin que el hombre insistiera. La ausencia de acuerdo mermó el apretón de manos, la puerta blindada del piso con cuatro vueltas de seguridad a prueba de bombas, el compás de las nucas paralelo.
Si cambias de opinión, llámame, y al entregarle la tarjeta le rozó los nudillos, las centellas de la furia invisibles en el azul del mediodía, las campanadas de una iglesia vecina con rigor de misa.
Elisa le vio alejarse. El lápiz de la conciencia bosquejó espejismos en su seso y se imaginó bajo las sábanas aferrada a aquellas espaldas fornidas, la mandíbula quizás con regusto a café, el cuello amazacotado. Se había separado de su novio hacía más de un año y desde entonces acaparaba un vacío de anestesia en el desierto de las ingles, la victoria de la abstinencia encopetada, los amigos de mentirijillas con intentos lascivos en cuanto quedaban para tomar una caña. Recogió sus cosas de la consigna y se alojó en un hostal de una estrella que había en las inmediaciones de la estación de autobuses. La señora, con la mosca detrás de la oreja, inquirió con disyuntivas insidiosas preñadas de recelos, estudias o trabajas. Cenó un menú de sopa de fideos y platusa rebozada en un restaurante del barrio, la televisión con alaridos de pantera moribunda, una decena de ancianos con la barbilla hundida en el maremagno de los platos. Al observar el contorno de comensales sintió la punzada de la soledad y su corazón se arrugó con una melancolía de felicidad pretérita. Durmió mal, la antigüedad del somier con relinchos de rocinante, el vaivén de la almohada desnortado por el tiento de las pesadillas. Se despertó con un erial en la lengua, una especie de resaca barriobajera en la garganta, el agua del grifo del lavabo comunitario con sabor a cloro viejo. Se vistió y fue al banco, la contraseña marcada con desgano en el cajero automático, la nada apelmazada. El saldo se amustiaba ínfimo en el papel alabeado, la penuria gruesa hasta que llegara la primera transferencia del paro, el futuro ennegrecido a marchas forzadas. Se vio pernoctando en el hostal a perpetuidad y una llantina de jabalina herida se apoderó de su rostro, la belleza robada, el hipo contumaz. La monotonía se enredaba en la búsqueda infructuosa de una ocupación, los escaparates de las empresas de trabajo temporal atestados de ofertas ridículas, el vaticinio trunco. Por las noches, harta de patear las calles con su currículo a cuestas, fantaseaba con viajes exóticos y placeres prohibidos, pero la verdad se tatuaba impepinable en las grietas del techo de su cuarto. Su desazón crecía oronda mientras escuchaba a la patrona partiéndose el eje con los chistes de un gordo pelirrojo al otro lado de la pared. Tras un par de semanas, difuminadas en el horizonte de su existencia sin apenas darse cuenta, terminó telefoneando al casero.
Te lo puedo dejar en trescientos, si tú quieres, y el tuteo combinaba la picardía con un tono de garañón, el pulso de Elisa rendido a las evidencias, la indecisión azotada por el látigo de las dudas.
Elisa daba vueltas y vueltas a la proposición en el duermevela de los amaneceres, si tú quieres. La frase le sonaba a melodía propia de un padre responsable. Pensó en el suyo, en los juegos de la oca que habían compartido en las tardes eternas del invierno, en la recompensa de los besos, en la franqueza de la risa reverberada al alimón. Su nostalgia se balanceaba en columpios de trenzas con lazos violetas, la carestía anquilosada en la tosquedad del presente, la incertidumbre tenaz. El tiempo corría velos de pesadumbre sobre el día a día mientras ella se apalancaba en una indolencia de vaca lechera. A la postre llamó al casero otra vez y silabeó un sí tímido, arrollado en el papel pintado que le aguardaba en su nueva casa. Quedaron a la mañana siguiente y sin más preámbulos firmaron un contrato entre particulares en el registro de la propiedad. El empleado, sorprendido al cotejar la cuantía del alquiler con los metros cuadrados y la ubicación del piso, balbuceó un ejem e izó la frente de la cuadrícula de los datos. Supuso que se hallaba delante de un mecenas apiadado de la muchacha, de un favor personal, de todo un señor, pero enseguida amorró la rutina sobre la caligrafía de sus obligaciones. Después de las rúbricas Elisa y el casero subieron en el ascensor sin tocarse. Un silencio de confesionario tronaba en la bóveda de sus bocas, ella incómoda, él atando cabos en su cerebro de macho. Cuando levantaron las persianas una luz decembrina penetró a raudales en las habitaciones, los rodapiés atentos a las vicisitudes del encuentro, el temple prudente. La letra pequeña se hizo grande en un periquete y ambos adoptaron la postura dócil de la urbanidad, el arrepentimiento crucificado en el titubeo del alma femenina, el vítor de la energía enmascarada en el perineo viril.
Llámame Ambrosio, y Elisa se tumbó en la cama con la ropa puesta, las ganas flácidas, el pensamiento naufragado en el compromiso bimensual que acababa de adquirir.
Nota.- Los relatos están copiados tal y como llegaron al concurso, sin corrección ortográfica ni estilística.














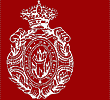































































































































No hay comentarios:
Publicar un comentario