 La espina de un pez pequeño
La espina de un pez pequeño Era, como todas las hojas de cuaderno, de tamaño estándar. La cuartilla con cuadraditos azules y márgenes del mismo color, rellena de la escritura apretada que tan bien conocía y de la que pensaba no podría desprenderse. «Dicen que, a medida que uno se vuelve viejo, su caligrafía se parece a la de sus antepasados.»
«Y-de-nue-vo-fren-te-al-pa-pel.» Igual que los retratos de gente a la que conoces pero a la que sabes que no volverás a ver, esas fotos de personas muertas o lejanas a quienes se observa con la seguridad de que no suponen una amenaza sino un recuerdo.
Delia alzó el manojo de páginas y lo puso contra la luz de la ventana, donde se dio cuenta de que, aun cuando sólo había leído la primera frase, ya sabía demasiado: había dos hojas garabateadas con dedicación culpable e improvisada. La tinta estaba seca al principio y algo húmeda al final, quizá porque su autor se había demorado en llegar a una conclusión.
Echó un vistazo a la habitación, donde los muebles todavía tenían memoria: los cajones estaban a medio cerrar, y en el armario, la puerta corredera se había quedado entreabierta, dejando salir la manga de su abrigo de paño gris. La suma de la carta sin leer y el dibujo de esa habitación dio como resultado una huida, y no importaba el cuándo sino el cómo; la forma de escabullirse de alguien que se aleja por debajo de la puerta, a ras de suelo.
Delia se llevó una mano a la espalda, y recorrió con demasiada timidez para ser su propio cuerpo el camino que iba desde su mitad hasta los riñones. Casi a tientas, rebuscó por debajo de la camisa y bordeó el perfil de su cintura, hasta toparse con la cicatriz, similar a la espina de un pez pequeño. Aquello podría haber sido el prólogo de la carta que todavía no había leído, un prólogo de carne y vísceras. Así que volvió a empezar, alarmada por su falta de impaciencia, y leyó de golpe cuatro o cinco frases introductorias de cortesía, del tipo «No mereces semejante trato» o «Sé que te echaré en falta, pero debemos poner tierra de por medio». Luego llegaron los sobresaltos, «Hay cosas que no me dejan avanzar», «Nos miro y ya nunca te veo», y las disculpas, «De todos los de mi mundo, fuiste la más importante», «No te escribo que no te olvidaré porque lo dije cientos de veces». Finalmente, alcanzó la despedida, trazada sin el brillo que Delia suponía a un escritor en curso. «Si es antes o después, intuyo que volveremos a encontrarnos. Cuida la parte de mí que te has quedado y, por supuesto, cuídate tú.»
Lo imaginó rematando aquella lista de pensamientos y reproches a los que ella no conseguía dar crédito. Era verdad que la apatía se había instalado en su apartamento, pequeño como una caja de zapatos en medio de la gran ciudad. Tampoco podía ignorarse que la ausencia de calefacción y su preferencia común por acumular libros y otros materiales en papel los obligaba a compartir estancia casi todo el tiempo, lo cual provocaba no pocos roces más y más rutinarios. Sin embargo, a Delia aquella forma de vivir se le antojaba peculiar, y por eso le merecía la pena seguir adelante con ella.
Cada mañana, al despertarse, comprobaba que él seguía allí, acurrucado al otro lado de la cama, peleando por ser capaz de recordar, después del sueño, ideas originales que le permitieran dar con la novela definitiva. Tras participar en dos antologías de jóvenes cuentistas y obtener el accésit de un prestigioso concurso, estaba empeñado en dedicarse a la literatura. Decidido a sacar provecho de las consecuencias, creó un blog para contar sus experiencias en trabajos temporales: lector de enfermos, camarero, telefonista a tiempo parcial, supervisor de contadores de agua. Gracias a la popularidad de algunos de sus textos, logró la publicidad necesaria para costear una existencia sencilla, donde el café con espuma era el único aditivo de lujo. Mientras, Delia sonreía al otro lado del cristal en la taquilla de un museo, y siempre olvidaba pulsar el interruptor del micrófono para hacerse oír. Temía la noche en que, al salir del trabajo, se arrepintiese de haber aceptado la inercia de los meses, pero siempre dejaba para más adelante cualquier decisión derivada de esa posibilidad. De facto, nunca escogió nada, excepto la oportunidad de ver cumplido el deseo de él de editar la novela y recorrer, con los royalties, el Hemisferio Sur.
Así transcurrieron cerca de dos años, durante los cuales un magnate ruso quiso cruzar el cristal de la taquilla y llevarla a Oriente, su madre murió y dejó de querer un gato por culpa del miedo a perderlo. Y, después, llegaron el súbito cansancio de cuerpo y mente y una sucesión de jornadas extenuantes que dieron con Delia en el consultorio de su médico del barrio, quien acreditó la bajada de peso que hacía que la ropa le bailase. Poco pudo hacer por frenar cuando iba cuesta abajo. Del consultorio pasó al hospital, y de ahí, al diagnóstico: su riñón izquierdo estaba en huelga indefinida, paralizado entre tanta bata blanca. Nada conseguía resucitarlo. En su decadencia, Delia meditó sobre la anatomía humana, tan proclive a la imperfección, y sobre su naturaleza seguidista.
Hubo tratamientos, pastillas, máquinas a las que conectarse, salas de espera y compañeros crónicos de disgusto. Él la acompañaba casi siempre, y leía y escribía entretanto, anotando las ideas en folletos sobre el VIH, la gripe o la toxoplasmosis. Aprendieron a disfrutar de un léxico nuevo y plagado de «x» que abrió la puerta a otras lecturas.
Una tarde, él regresó tras vender un aspirador ultrarrápido a su vecina, y encontró a Delia tumbada en el sofá. Le propuso una solución de emergencia, porque de emergencia era también la situación. Ella pasó la noche en vela, sopesando si debía o no aceptar el riñón de alguien a quien amaba más allá de los pronósticos. No quiso leer tantos por ciento ni amilanarse por la certeza de los estudios clínicos. Sólo le preguntó dos veces si estaba seguro de querer intentar algo tan complicado y quirúrgico, que los mantendría convalecientes por igual y, en cierto modo, juntos. Él no pareció dudar ni por un instante. La valentía se presume en los autores con talento. Si los hubo que se embarcaron en un petrolero o que fueron a la guerra, donar un riñón sería su versión posmoderna de la experiencia brutal.
Lo demás fueron análisis disfrazados de burocracias. Hizo falta confirmación de su compatibilidad sobre el papel. «¿Acaso lo dudaste?», preguntó él sonriente.
De aquel tiempo postrada en camillas recordaba Delia el escozor de lo incierto. La operación sobrecargó su tendencia a inclinarse hacia los abismos, pero tanto él como ella compartieron las semanas de recuperación a medio camino entre la catatonia y el optimismo. Tardaron menos de lo previsto en acostumbrarse, el uno, a tener menos; la otra, a gozar de algo nuevo y vital.
Cuando les dieron el alta, fueron, como suele decirse, bastante felices. El apartamento se transformó en el escenario de una particular historia de amor, en la que dos personas con cicatriz sanaban al tiempo de heridas parecidas causadas por circunstancias opuestas. Él escribió vorazmente sobre su tiempo como paciente, y luego, sobre su vuelta a los trabajos precarios con la baja de un riñón. Ella se reincorporó detrás del cristal, y a cada tanto palpaba la cicatriz para notar en los dedos que el devenir puede, asimismo, mutar.
Todo eso quedaba ya enturbiado por la marcha de él, que había perdido un riñón en la aventura y, por poco, su vocación artística. Solía comentar, en la última época de convivencia, que si uno está razonablemente contento, escribe porquerías. Así que quizá fue el entusiasmo de compartir lo que arruinó su trayectoria, y con ella, el sentido de aquel ecosistema que crearon.
A Delia le dio por pensar si él seguiría, como justo después del transplante, notando el riñón que ya no tenía. Ella sí lo sentía, funcionando deprisa. La contradicción la espabiló de golpe: el vacío de él no supo estar a la altura de su bienestar.
«Y-de-nue-vo-fren-te-al-pa-pel.» Se preguntó si sería posible salir a nado de una habitación seca, y reparó, casi sin querer, en la soledad del abandono. «Dos son varios, pero uno; uno es ése sólo», musitó al repasar, por enésima vez, su cicatriz, tan similar a la espina de un pez pequeño.














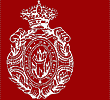































































































































No hay comentarios:
Publicar un comentario