 CAUSA DE ADHESION
CAUSA DE ADHESIONTito (eso es, Tito ¿o Lito? ¿Fito?, qué ingrata la memoria) me había dejado el periódico en el zaguán, poco antes de aquello. No he querido comentarlo, pero desde la noche anterior yo arrastraba un pálido presagio; sé que a posteriori es fácil recordar vaticinios sobre lo ya ocurrido, pero puedo jurar por los clavos de Cristo que esa noche mi reflejo en el ventanal del segundo piso me estremeció de pies a cabeza. Soledad, mi nieta, volvía a casa de una cena de amigas, no adiviné que mi angustia repentina nada tenía que ver con ella; con alguna ansiedad la esperé en la calle. Me estoy distrayendo, ya sé, pero a mi edad las ideas se entrecruzan como rutas de trenes incesantes; decía que el muchacho pálido se dirigía a la casa de enfrente, a lo de Carmela, que esperaba en la puerta envuelta en ese horrible pijama; ella también oyó los gritos. De mi azotea, en el segundo piso, yo recogía la ropa. Unos metros más allá, salía rauda Fernanda Gracián, la castañita que cortejaba Braulio, el muchacho de la vuelta; muchacha imposible desde que le dieran el puesto en lo del estudio. El pobre Braulio se equivocó al dejar a mi Soledad, pero los hombres funcionan de ese modo y no de otro. La mujer de Arrús alguna vez había llorado en mi casa, Soledad se había indignado por su terca resistencia a denunciar al patán que tenía por marido; yo no traté de convencerla. Tenía el miedo brotando por los poros, como un olor, una sombra; sus pasos y su voz expresaban algo más triste que el dolor. Sabe Dios de los motivos de cada uno, me dije. Era sabida la afición del marido por las mujeres de la calle, por el licor y los puños; años atrás recibió la demanda de Camilo, el de la casa de fachada gris, cuando recibiera una gratuita golpiza en la tienda del oriental amable. Habían tenido un hijo, que por eso de las modas se había dejado contagiar de manías de peluquero y otras algo más sórdidas; el padre lo echó de la casa hace tanto que ya no recordamos casi, ni yo, que he visto de críos a varios de los que hoy se pavonean en sus autos y sus trajes de domingo. Veíamos a la mujer barriendo su calle, haciendo las compras con la mirada baja y triste; a veces la ignominiosa mancha oscura en algún lado del rostro. Me cruzaba con ella en lo del oriental, a veces en el rezo; empezó a saludarme alguna tarde y yo empecé a invitarla a casa. Rómulo creía que podía intervenir, alguna vez Soledad tuvo que disuadirlo de golpear a la puerta de los Arrús, luego de ver al hombre tambaleándose al entrar a la casa , y desde el balcón gritarle a la mujer, en la calle, amenazándola; Soledad le había dicho que se refugie aquí, conmigo, pero era tal el terror y tan fuerte la angustia que prefirió el martirio y se fue a recibir los gritos y tal vez los golpes desde dentro de sus propios muros, muros de algo más que ladrillo y cemento. Ignoro por qué ella no lo abandonó a tiempo, las cosas de una mujer son siempre secretas, no importa cuánto la conozca una; esa mañana, luego de recibir el periódico, ni yo ni nadie se hubiera formado la imagen de Mariano Arrús volando por los aires, empujado por su frágil mujer desde el balcón de su tercer piso, echando a perder buena parte del cráneo desparramado sobre la acera, frente al primer piso que alquilaban. Como dije, yo recogía la ropa, y no evitaba el viento en contrario que se oyera la discusión feroz, el hombre en mangas de camisa, acodado en el balaustre, necio, casi indolente; la furia hecha mujer que surgió de dentro de la casa y de un empellón hecho de rabia y rencores largos y guardados derribó al grueso bulto que fue a salpicar la calle. Yo, ¿ya lo mencioné?, recogía la ropa. Y lo seguí haciendo, apenas si mirando de reojo a los otros, a Carmela tapándose la boca en un grito contenido, al muchacho (Tato, Tito), a la Gracián que se metía a su casa más rápida que si la persiguieran, a contarle a su padre, a Rómulo, que salió de su mano, mirando y comprendiendo de golpe; Lidia salió tras ellos y también se llevó la mano a la boca; vaya si es una manía en la gente. Después supe que a la derecha, algunos números más allá, regando el jardín, estaba Don Luciano, el policía retirado; no había visto la caída pero volteó el rostro en el momento del golpe y el estrépito. Y todos vimos allí, derrumbada sobre el balcón, la figura llorosa; sé que todos notaban el hilo de sangre en la boca, el labio amoratado; fue el momento en que sentí la llamada de Rómulo haciendo gestos furiosos con la mano, lo vi también llamar a Don Luciano, Carmela siguió petrificada. Después me contó Carmela que, como yo adivinara, fue Rómulo quien lo propuso diciendo algo así como esta es una causa de adhesión, señores, y lo secundó Don Luciano, su compañero eterno de ajedrez, con esa firmeza que tienen los policías que uno sabe que fueron honrados, reafirmando y anotando que pensemos rápido, que nos ve alguien más y se acabó la farsa, y Carmela con la boca en la mano o la mano en la boca, váyase a saber, que yo me adhiero, y que sea lo que Dios quiere, cuando por fin bajé las escaleras y alcancé al grupo. Me bastó mirarlos para entender, una está vieja pero algo sabe del mundo, no fue difícil entender que sería yo la que le explique a la mujer de Arrús lo que habíamos decidido, lo que en adelante sería la verdad, al menos para los que no vieron el cuerpo manoteando en un esfuerzo vano, la mujer en lo alto empezando a desmoronarse. Ella no aceptó al principio, era como si el temor la persiguiera más allá de la muerte del hombre; de a pocos le hice entender que habíamos visto todo, cómo el hombre había saltado, tal vez intoxicado, o con los rezagos de la embriaguez de la noche previa; con marcada serenidad Don Luciano se ocupó de las preguntas que hizo más tarde la policía. Yo ayudé un tantito, incluso el oriental quiso participar; algo mencionó sobre el hombre violento y arrebatado, siempre irascible, impredecible; Rómulo y su hija confirmaron y sellaron el círculo. El muchacho (Tito: eso es, Tito) demostró su talante con madurez; incluso Soledad quedó deslumbrada, si no fuera porque el muchacho es un par de años menor, bueno, quién sabe. A veces viene a cenar aquí la mujer de Arrús, (es decir, la viuda de Arrús) y conversamos de viuda a viuda, borrando de a pocos el mal recuerdo, a veces formando un esbozo de sonrisa, una mueca de dicha en su rostro; Fernanda me saluda siempre tan amable y Don Luciano nos dejó hace un año, lo cual sentí en el alma; su corazón falló antes que el mío.
En esta época, Braulio anda de la mano de Fernanda a todos lados, esperan su primer hijo; Soledad sale con un muchacho la mar de educado, atento, obsequioso. Hay días en que subo a la azotea, y me quedo viendo la estrecha calle, los nuevos rostros que se añaden a nuestra geografía de recuerdos; en esos momentos evito en lo posible mirar hacia el balcón de enfrente. A veces también veo pasar desde aquí a la viuda de Arrús, con el bolso de las compras, sin sombras oprobiosas en su rostro, caminando con firmeza. No lleva ya la mirada en el piso. Entonces, para ella pero también para mí, se me dibuja una tenue, secreta sonrisa.
---o0o---
Nota 1.- Los relatos están copiados tal y como llegaron al concurso, sin corrección ortográfica ni estilística.
Nota 2.- Como el autor no pudo estar en la entrega de premios, envió esta carta. Fue leída durante el evento y la añado a continuación:
"Hola. Escribo desde el Perú, con la intención de saludar su certamen y agradecer la buena onda de permitir la participación foránea libre e irrestricta (si esto no es globalización, que me la expliquen); aquí, a la distancia continental que nos separa, reconforta saber que hay un nexo que nos une de una manera imperceptible y ubicua: el idioma, la lengua heredada y conversa, el modo puntilloso de expresión que exige nuestro amado y dúctil castellano. No sé en este momento si tendré el privilegio de acceder a un premio en el certamen que nos ha convocado a todos los que estamos pendientes del resultado (seguramente de Madrid pero también de otras ciudades y países), pero no importa realmente: la emoción (la oportunidad) de participar, el regusto que deja la sensación de saberse evaluado, comparado y criticado por un jurado, es siempre bienvenido (y el que diga que no le importa que alguien lo comente o hable de lo que escribe, que tire la primera piedra). Desde los lejanos dominios americanos desde los que escribo, les deseo continuidad y larga vida; un peruano les da las gracias.
Javier Mariscal Crevoisier"














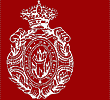































































































































No hay comentarios:
Publicar un comentario