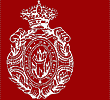Alberto de Frutos Dávalos - Madrid (España)
Alberto de Frutos Dávalos - Madrid (España)K. es la chica que los lunes por la mañana, entre las diez y la una, limpia mi casa. Es ucraniana, y la conocí por intermediación de mi ex mujer, Lorena, a cuya casa, me parece, va los jueves. Sinceramente, creo que su trabajo aquí es superfluo, porque vivo solo y soy bastante pulcro, pero ya me he acostumbrado a sus paseos por la cocina y el baño y también a sus canciones. Me gusta empezar la semana oyendo su voz; y, sobre todo, me gusta su sonrisa cuando le pido que haga un alto para compartir el desayuno conmigo. Desde que K. viene a casa, he recuperado el hábito de hacer magdalenas los domingos por la tarde.
Tiene veinticinco años, y su madre, que trabaja en lo mismo, cuarenta y ocho. Aquí, en España, viven también su novio y su tío, pero no sé cómo se ganan la vida. Un día, K. me contó que su novio había sido chófer de un ministro en Kiev, hasta que cambió el gobierno y lo echaron, y que su tío era policía. Según ella, un tercio de las familias ucranianas ha dejado su tierra por falta de oportunidades. Italia y España son los principales destinos de acogida.
No pierde ni un minuto en formalidades. En cuanto llega, se cambia en el cuarto de baño y empieza la tarea. Es rápida y eficiente. Envidio la destreza de su juventud, la rapidez de sus movimientos, ese vigor que parece inagotable. A su edad, me recuerdo como un viejo prematuro que empezaba a echar barriga; y, ahora, a mis setenta y dos años, pago los placeres de la buena mesa con un entumecimiento irreversible, que presagia la inmovilidad del cementerio.
Es muy aplicada. Tanto, que a veces me cuesta convencerla de que pare un momento de trabajar y pruebe mis magdalenas, aunque al final siempre cede, más por cortesía que por apetito. Ese es otro momento radiante en mis mañanas de los lunes, porque puedo charlar un rato con ella. Cuando está trabajando, se enfrasca en la faena igual que un monje en su scriptorium, y me tengo que conformar con la armonía de su voz: canta francamente bien y, aunque no entiendo la letra, me abstraigo con su música. En realidad, prefiero no entender la letra.
Saco las magdalenas de los moldes, y las trituro antes de empaparlas en el tazón de leche. K. me sonríe, e invariablemente me dice que ella se las comerá secas, para conservar el sabor a dulce (en Ucrania, el azúcar es un bien de lujo, porque casi todo lo exportan). Como todas las semanas, yo le digo que a mí me entran mejor así, mojadas en la leche, y entonces ella vuelve a sonreír.
Sé que, cuando salga de aquí, irá a otra casa en la que estará cuatro horas, contando desde la una y media. Una de sus peores experiencias como empleada de hogar tuvo lugar en esa vivienda, que está por la zona de Méndez Álvaro, hace ahora un par de años. Los dueños volvían de trabajar cuando ella se marchaba, y le habían hecho un duplicado de la llave para que pudiera entrar. Pero un día se olvidaron de quitar la alarma, y, cuando K. abrió la puerta, empezó a sonar una sirena delatora y terrible, que, naturalmente, ella no sabía desactivar. Llamó al móvil de la dueña, pero esta no le respondió, y tras unos instantes de zozobra, optó por cerrar la puerta y marcharse a la carrera, temerosa de la Policía y sus pesquisas de papeles en regla. Cuando ya estaba en el portal de abajo, la señora la llamó, y le indicó la forma de desactivar la alarma.
Tiene muchas anécdotas como esa. A todos, o a casi todos, nos pasan cosas en el día a día, y estoy seguro de que, si las piedras o los árboles hablaran, tampoco les faltarían historias que contar, pese a no moverse de su sitio. Y, si no les pasara nada, estoy seguro de que se lo inventarían. Todo menos el silencio, vacío y seco.
En otra ocasión, por ejemplo, me contó que había servido en casa de una vieja con el síndrome de Diógenes. La ocurrencia fue del hijo de la mujer, con el propósito de que hiciera compañía a su madre un par de veces a la semana. Después de un tiempo, K. se excusó diciendo que había encontrado otro trabajo, porque aquel era infernal: ponía un poco de orden en las habitaciones, y, cuando volvía la siguiente vez, se topaba con montañas de objetos inútiles, que la vieja recolectaba durante sus vagabundeos por los cubos de basura del barrio.
Cuando le pregunto por su país, dice que no volvería. “¿Para qué? Ahí no hay nada”. Y, no obstante, cuando se pone a cantar, me cuesta creer que haya sometido del todo a la nostalgia. Hay algo en el tono de su voz que sugiere la ternura del exiliado por la tierra que ha dejado atrás, aunque sus caminos sean de ceniza y sus habitantes se desplacen por ellos como fantasmas. Aunque soy yo quien saca siempre el tema, no le importa explayarse cuando habla de Ucrania. A propósito de su tío, me dijo que era un policía honrado, toda una excepción a la regla del unto tolerado y la vista gorda que, según ella, impera en el país. Sobre las recientes elecciones que han dado la victoria a un político afín a las tesis de Rusia, K. se muestra decepcionada, porque “nadie allí quiere volver con los rusos”.
La conversación no dura más que un cuarto de hora, pero, poco a poco, semana tras semana, mes tras mes, la he ido conociendo mejor. Es triste reconocerlo, pero K. se ha convertido en mi mejor amiga. Cuando mi esposa me dejó –“tienes demasiados pájaros en la cabeza”, me dijo–, me convencí de que la concha se había cerrado para siempre, y de que ya no sería capaz de dirigirme a otra mujer.
Tras acabar la leche, vuelve a la limpieza, y yo sigo tecleando en mi despacho, con la puerta entreabierta para oír su voz. A veces, me pide una botella nueva de lejía, o la llave del trastero donde guardo la escalera, y yo acudo veloz a su llamada. Podría dejar la puerta abierta y que ella se sirviera a su antojo, pero es mejor así: hace que me sienta útil.
Hasta hace medio año, viví aquí con mi hija, Olimpia. Le hacía la comida, y por las noches veíamos la tele o hablábamos. Era agradable oír su voz. Cuando llegaba a casa por las noches, después de estudiar en la biblioteca o quedar con las amigas, mientras se ponía cómoda en su habitación, yo plantaba la barra de pan sobre la estufa, para que estuviera crujiente. Luego, le salió un trabajo en Luxemburgo, algo de la Unión Europea, y me quedé solo. Como me ha gustado escribir desde siempre –y ahora que estoy jubilado lo hago a destajo–, se podría decir que, en cierto modo, nunca he estado completamente solo. Pero los personajes de ficción resultan muy molestos, tal vez porque son demasiado obedientes y previsibles, incluso los más desequilibrados.
Cuando Oli vivía conmigo, le enseñaba todos mis escritos para que me los corrigiera. Ahora también podría hacerlo, claro, pero no me manejo bien con las nuevas tecnologías; y la distancia, por mucho que fantaseemos con su calidez, es siempre apática y fría. A veces se me ha pasado por la cabeza atormentar a K. recitándole mis cuentos, o incluso capítulos sueltos de una novela que estoy terminando, para medir su interés, pero todavía tiene lagunas considerables con la lengua, y no me gustaría que se despidiera dando un portazo y dejándome solo otra vez.
¿Cómo diablos llamarán a los que coleccionamos espejismos?
Además, no podría hacerlo. Quiero decir que K. nunca corregirá mis cuentos. No voy a seguir engañándoles, ni voy a seguir engañándome a mí mismo. Porque, en realidad, K. no existe. Es solo el fruto de mi imaginación, una mujer sin nombre, que carece de pasado, de presente y de futuro. Y, sin embargo, ¿qué diferencia hay? Porque K. podría existir, claro que sí, podría ser real, por qué no; y entonces yo aprendería a hacer magdalenas, y no estaría solo, también, los lunes por la mañana.
---o0o---

























 La obra de María Xesús continúa siendo fuerte, arrebatadora y, a la vez, aunque parezca una incongruencia, blanda, sutil porque una pátina de melancolía, de morriña, las envuelve, las hace más dulces, más íntimas, más nuestras… Sí, más nuestras, ya que parece que nos veamos reflejados en sus aguas (aunque la figura humana no aparezca sobre la tela, debemos ser conscientes que, quienes contemplamos tanto la tela como las aguas, al otro lado, casi podemos inclinarnos para beberlas, para refrescarnos, para hundirnos en ellas). Nos reflejamos en ese agua, dadora de vida, siempre el agua, presente de forma casi constante en el trabajo de María Xesús.
La obra de María Xesús continúa siendo fuerte, arrebatadora y, a la vez, aunque parezca una incongruencia, blanda, sutil porque una pátina de melancolía, de morriña, las envuelve, las hace más dulces, más íntimas, más nuestras… Sí, más nuestras, ya que parece que nos veamos reflejados en sus aguas (aunque la figura humana no aparezca sobre la tela, debemos ser conscientes que, quienes contemplamos tanto la tela como las aguas, al otro lado, casi podemos inclinarnos para beberlas, para refrescarnos, para hundirnos en ellas). Nos reflejamos en ese agua, dadora de vida, siempre el agua, presente de forma casi constante en el trabajo de María Xesús.