
Javier Molina Palomino
Me hace daño.
El contraste con la oscuridad que hay en el interior de la sala, me hace recordar las películas expresionistas alemanas de los años veinte, que algún que otro jueves proyectaban aquí para deleite de unos pocos y jaquecas de muchos otros.
Los obreros no dejan de entrar y salir. Creo que están sacando ladrillos en espuertas, metiendo escaleras y cubos, y levantando polvo. Son los mismos que ayer quitaron las cortinas de lona azul a ambos lados de la pantalla.
Desde donde estoy, aprecio el movimiento de las sombras que proyectan esos hombres. Parecen sacadas de la cámara de alguno de esos genios que, al no existir aún el color, se veían obligados a filmar sus cintas en blanco y negro, haciendo del claroscuro un elemento de mayor fuerza expresiva que cualquier escena hablada. ¿Cómo no recordar la sombra de Orson Wells besando a la de Loretta Young en lo alto de la torre del reloj, en “El extraño”? Aún se me encoge el alma al recordar la siniestra silueta de la ama de llaves de “Rebeca”, vestida de negro, morena, pero con una piel asombrosamente blanca y con un lunar exagerado junto a la nariz, que simbolizaba el sumidero donde se perdían las ilusiones de la pobre Joan Fontaine, y que alimentaban nuestro odio.
El trasiego de los albañiles que entran y salen a gritos me impide seguir recordando. Parece no importarles lo que hacen, como si desmantelar una sala de cine para construir un aparcamiento no les provocase grima. Aquí he pasado tantos años...
Ahora, desde una escalera apoyada en la pared, echan abajo una viga de madera en uno de los laterales. El estruendo se deja sentir en toda la sala, y retumba con dolor. Ha removido el aire, que parece rebelarse lanzando oleadas de polvo, recordándome el humo sensual que salía de los labios de Lauren Bacall en “El sueño eterno”; como eterno era el sueño que creía estar viviendo. Humo, sueño, niebla, promesas de futuro... Así terminaba “Casablanca”, con una promesa de amistad que se perdía entre tinieblas, ofreciendo al espectador el contraste de la fuerza de las últimas palabras, que son tragadas por el humo y la oscuridad de la noche.
Siento que van a tardar poco en terminar su trabajo y no voy a tener tiempo de asumir mi futuro. Quisiera poder gritar, llamar la atención de alguna forma y detener lo que parece irreparable, pero sé que es inútil.
Creo que ya no veré por aquí a Rosa. Vino hace dos días, después de la última sesión, e hizo lo de siempre. Recorrió pasillo abajo toda la sala, metiendo la escoba entre las butacas para recoger las palomitas de maíz que caían al suelo, envoltorios de chucherías y alguna botella de plástico vacía. Tenía la extraña habilidad de recordar la melodía de la música que acompañaba a los títulos de crédito al final de cada proyección. Y después la interpretaba silbando, cambiando de tono y también improvisando letras que nada tenían que ver con la película y sí con su vida cotidiana (sospecho).
A su marido, Rubén, el acomodador, le he visto hace poco. Está muy animado, pues parece ser que ha encontrado otro trabajo mejor pagado. Me alegro por él, es un buen hombre y hemos pasado juntos muy buenos ratos.
He visto entrar por la puerta del fondo a unos hombres que no son albañiles. Traen unas cajas que deben pesar mucho, porque las llevan con esfuerzo y resoplan antes de depositarlas en el suelo, junto a mí. Las abren y extraen varias herramientas iguales. Son llaves inglesas.
Como sospechaba, no hay vuelta de hoja. Aquellos hombres se acaban de agachar y comienzan a aflojar las tuercas que me unen al suelo. Otros, están haciendo lo mismo con mis compañeras de al lado.
No sé por qué, la butaca que hay detrás se está riendo de mí cuando me sacan en volandas. Al parecer, tengo oxidado el pie y eso le ha hecho mucha gracia... Y es que, como diría Billy Wilder: “¡Nadie es perfecto!”














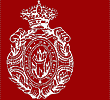































































































































No hay comentarios:
Publicar un comentario