
Juan Carlos Pérez López
-¿Esto es para ti un beso?
-¡Pues claro que sí!
Los besos de respeto, los besos de lujuria, constituyen una parte especial e inseparable de nuestras vidas. La primera vez los acometemos sin experiencia. Pero una vez perfeccionados, a su alrededor germinan muchas historias de amor con suerte dispar. Nadie ha escrito un guión para que aprendamos a besar, pero todos nos empeñamos en pulir nuestras pericias besuconas. ¡Faltaría más! Fantaseamos con la idea de que a nuestros pies se desmoronen jadeantes quienes saboreen nuestros besos.
-¿Esto es para ti un beso?
Muchos años han pasado ya desde que me punzaron con esa inquietante pregunta. Entonces yo era una criatura que daba oídos finos a los susurros de las primeras envestidas del amor. Un beso constituía un lance que yo estaba dispuesto a componer. Cuanto antes me plantase frente a su envite, mejor.
Siempre me apuntaron que el aprendizaje se ganaba por dos vías: estudiando y observando. En mi infancia, toparse con libros teóricos que hablaran de besos se presumía tarea ardua, espinosa, casi imposible. Y despojar de su intimidad, con nuestras vistas curiosas, a una pareja de enamorados en plena contienda de arrumacos… más difícil que la suerte de celebrar que El Gordo de Navidad se fijara en ti para sobarte. En los pueblos de lenguas rápidas, la discreción es un seguro social a todo riesgo, sobre todo para la mujer.
Es por ello que siempre teníamos el falso consuelo de acudir al cine. La sucesión de fotogramas nos dejaba a pie de localidad un desfile de besos que figurábamos poder simular a la más mínima ocasión. Con suerte, veríamos besos a tutiplén, y asimilaríamos las maneras de besar de las estrellas del celuloide. Una vez digeridas por nuestra imaginación, compondrían nuestra credencial como amantes perfectos; nuestros besos serían los más deseados por quienes soñábamos besar. Florecería una explosión de luz. Y es que el cine es la luz, excesiva luz cuando vela un beso.
-¿Esto es para ti un beso?
-¿Cómo no? Pero si yo aprendí a besar en el cine al grito de: ¡¡¡Juan Ramón, la luz!!! ¡¡¡Juan Ramón, la luz!!! ¡¡¡Qué te cargas los besos!!!
Y con ese grito de guerra, toda la chavalería, revuelta en el gallinero y modosita en principal, protestaba por el corte de luz; bueno, más bien, del beso. Otras veces, la artimaña consistía en que la luz ganaba de un zarpazo, en una subida de luminiscencia amarillenta, todo el dominio de la pantalla, del níveo telón, y borraba de un plumazo a los protagonistas de la película cuando abordaban un leve intento por acercar unos labios contra otros en un conato inocente de amor. ¡¡¡Juan Ramón… !!! Ilusiones naufragando.
La luz se iba del todo o llegaba en exceso, derrochando solidaridad con el censor.
Así siempre, sin tregua, sin descanso. Vigilante el operador de cámara, azuzado por el cura o por el guardia de turno, para defender la pureza, nuestra castidad: con la tijera en mano nos hurtaba un trozo del pastel, el mejor: los besos, que él sí contemplaba con una sonrisa de oreja a oreja, mientras nosotros… ¡Todos al borde del llanto!
Un beso. Tan solo era un beso, pero era nuestro beso; el beso con el que soñamos al irnos a la cama; el que anhelábamos plantar en la comisura de la boca de la niña o el niño de nuestras fantasías; el que pensamos durante nuestros esparcimientos mentales, durante las divagaciones cerebrales que usábamos para huir de las pesadas horas de siesta en colegio. Nuestro beso; el que imaginamos durante días, y mientras repasábamos boquiabiertos las fotos coloreadas de la cartelera del Plaza, esas imágenes congeladas del muchacho, del bueno, petrificado ante la chica, la diosa. Nos fosilizábamos, plantados frente a aquel rostro hierático, pero insinuante, y que iba ganando terreno, sagaz y palmo a palmo, frente a los labios rojos y carnosos de la protagonista, a quien, a buen seguro, haría caer a sus pies, rendida ante sus besos; unos hechizos que nosotros luego imitaríamos hasta la saciedad, y hasta que un nuevo personaje nos enseñase otras formas de galanteo. Pero todo resultaba un rosario de quimeras rotas y protestas. Nunca veíamos el fin, el roce… el beso. ¡Juan Ramón!
Miles de besos y caricias, hurtados por una mano, o por un corte brusco de la secuencia, o por un exceso de luz a sopetón que ocultaba mágicos momentos… Toda la inocencia despeñada.
Quién sabe si al próximo domingo… ¡¡¡Juan Ramón, la luz… el beso!!!
-¿Esto es para ti un beso? –Me preguntó la zagala.
-Pues claro que sí. –Le respondí, escondiéndome los nervios en el bolsillo del pantalón, allí por donde bullía la pasión.
Soltó una carcajada que nunca dejo de escuchar, y me agarró de una manera que… Nada tenían que ver mis besos con aquellos besos que aprendí, bebiéndolos de sus labios de fresón. Los míos eran besos de cine, los suyos de verdad. Ahora sí que no importa que Juan Ramón apague la luz del cine. Así prosperan en la sala oscura mis encuentros con aquella chica que me enseñó la luz de los besos. Hay que seguir practicando, metido en faena y, sólo de vez en cuando, el rabillo del ojo echándole el lazo a besos que nunca prosperan en la pantalla. Pero eso ya poco me importa. Esto sí que es un beso…














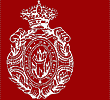































































































































No hay comentarios:
Publicar un comentario