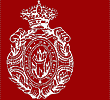jueves, 28 de febrero de 2013
Comentario: "LA ESTRELLA SOBRE EL BOSQUE" por Susana Simón Cortijo
POR SUSANA SIMÓN CORTIJO
Para
empezar quiero comentar algo sobre el autor vienés, Stefan Zweig, que también
se quitó la vida como el protagonista de su relato, aunque supongo que
utilizaría otro sistema distinto. En su
biografía lo cuentan así:
El 22 de febrero de 1942, con 60 años, se suicidó en Petrópolis, Brasil, junto a
su esposa, desesperados ante el futuro de Europa y su cultura (después de la
caída de Singapur),
pues creían en verdad que el nazismo se extendería a todo el planeta.
Qué pena, si hubieran
esperado tres añitos más, se podrían haber dado cuenta de que no fue así.
El
relato es una maravilla de descripción con infinidad de detalles que consiguen
envolver la historia y convertirla en un regalo literario con un final curioso
y original.
Lo
malo que tienen los amores platónicos exagerados, es que pueden terminar mal, aunque
no estoy segura de que sea el caso en esta historia.
En
estas frases del relato se comprende muy bien de qué tipo de amor se trata:
Porque él no la sentía como realidad, sino
como algo excelso, muy lejano, que bastaba con su reflejo de la vida.
Un sueño, de seres como él, es como
una barca sin timón que va a la deriva…, hasta que de pronto su quilla choca
con una sacudida seca en una orilla desconocida.
Cuando
se entera que la condesa se marcha, él en su mente se va cerrando todas las
puertas. Primero, seguirla: Buscar empleo
como criado, etc., estar en la calle como mendigo…, al menos respirar el
aliento de la misma ciudad. No tenía dinero suficiente. Segundo, si se quedaba:
Como a través de un velo desgarrado vio
de pronto su vida. Presintió lo miserable que sería de ahí en adelante.
Sólo prefirió una salida, la peor para mi gusto, pero trágicamente romántica.
Tiene
un detalle en la última cena para la condesa, con sus pequeños ahorros compra
cuatro tipos de flores distintas: Tulipanes, crisantemos (que mira qué
casualidad, son las que tradicionalmente nosotros utilizamos para llevar a los
cementerios), orquídeas y rosas, que a él por
su colorido le sugerían palabras. Sin embargo no sabemos si produjo algún
efecto en la condesa, esas flores en la mesa durante la cena. Si yo hubiera
comido ahí me habría sabido todo a jardín, o sea, a la jardinera.
Dónde
sí hicieron efecto las flores fue en el estrecho
habitáculo del tren, la pobrecita entre el repentino dolor de corazón y el vaho turbador y cálido de las flores,
casi se asfixia.
Y
llegamos a la verdadera protagonista de la historia, la estrella. Él, tumbado
en las vías, al verla en el cielo, pone ahí su deseo ardiente, para que la
condesa sepa que alguien va a morir por ella, y la mujer desesperada por su
asfixia, abre la ventanilla del tren y mira la estrella que les une al final,
aunque ella con una tristeza llena de
fuego y deseo que no sabe bien de dónde le viene. ¡Caray que romántico!
Aprovecho para felicitar a mi amigo
Luis Miguel que hoy cumple años y me parece que con cifra redonda.
Muchos
besos para todos.
martes, 26 de febrero de 2013
Comentario “LA ESTRELLA SOBRE EL BOSQUE”, de Stefan Zweig, por Elda López Martínez
 |
| Elda López (de rojo) |
COMENTARIO “LA ESTRELLA
SOBRE EL BOSQUE”
Este relato es un texto bello sobre un amor platónico con
consecuencias trágicas, pero Stefan Zweig muestra el amor, la pasión, y la
tragedia a través de imágenes placenteras y sosegadas que poco a poco llevan al
desenlace final.
El protagonista, el camarero François de un hotel de la
Riviera, se enamora apasionadamente de una clienta, la condesa Ostrovska, y ese
amor surge cuando “su rostro descansó en ese momento a pocos centímetros de las ondas dulcemente rizadas y perfumadas
de su cabeza, y, cuando instintivamente
alzó la mirada devota, sus ojos turbados vieron
la suave y luminosa línea blanca con la que su cuello surgía de esa
marea oscura y se perdía en el vestido rojo abullonado. Un llamarada color
púrpura lo invadió”
Ese amor es un ensueño, amor de “fidelidad canina y
desprovisto de deseos”, es un estado ilusorio que sólo se alimenta de sueños y
no tiene en cuenta la realidad, y de forma servicial, pues el camarero se
siente feliz sirviéndola, y el mayor placer es “después de la cena alisaba las
arrugas del mantel delante de la silla de la condesa con dedos tan y dulces
como quien acaricia las manos queridas plácidas de una mujer”.
El autor sigue describiendo el estado amoroso de François con
imágenes muy explicativas. El enamorado sigue viviendo en el mundo imaginado y
sin tener en cuenta la realidad, pero cuando ésta llega lo hace de una manera
brutal, el portero del hotel le informa que la condesa se va Varsovia al día
siguiente en el tren de las ocho.
Esta información desencadena, en el camarero una catarata de
sentimientos que le asustan y toma conciencia de que la condesa se irá y él se
quedará atrás. Al principio piensa en seguirla para seguir sirviéndola como
criado, pero es pobre y sus ahorros no le dan para el billete de tren. Como es
consciente de que un camarero no puede codearse con una condesa, se sume en un
estado de desesperación hasta que encuentra la solución, y entonces entra en un
estado sosegado y lleno de paz.
Como despedida François se gasta sus ahorros en flores y un
jarrón que coloca delante del plato de la última cena de la condesa, y se va en
busca de destino final. La descripción de Zweig de los sentimientos del
camarero utilizando las imágenes del bosque que atraviesa hasta llegar a los
raíles del tren, son muy bonitas y va mostrando al lector todas las sensaciones
del enamorado.
De alguna manera el camarero cuando decide suicidarse intenta
que la condesa sea culpable de su desgracia, pues ha decido tenderse sobre los
raíles del tren para que el vagón de la condesa lo aplaste. De hecho la condesa
presiente algún peligro y le entran ganas de detener el convoy. Después del atropello
la condesa siente “un dolor como el que
tienen los niños asustados, cuando despiertan en la noche oscura e impenetrable
y sienten que están por completos solos….”
El relato muestra que los sueños son maravillosos pero no se
puede vivir sólo de sueños, porque la realidad termina imponiéndose y rompe de
golpe ese estado de placidez. Incluso a veces uno se hace pequeñas ilusiones,
como un momento de ocio placentero, y la realidad llega y nos quita de un manotazo esa ilusión.
A veces habría que tratar de hacer realidad los sueños, en el
caso del relato el camarero debería de haber hablado con la condesa, en vez de
pensar que como ser inferior no le atendería, pues a lo mejor hablar con ella le
hubiera servido para desahogarse y evitar la tragedia. De todas maneras hay un
punto de crueldad en el enamorado, pues su deseo es que la condesa sufra por la
muerte de él.
A lo mejor en el ser humano existe ese sentimiento de tratar
de culpar a los demás de nuestros fracasos, antes de reconocer que tal vez el error es propio y no de los
otros. De todas maneras estamos ante un texto cuya lectura es un placer.
ELDA LÓPEZ MARTÍNEZ
FEBRERO 2013
domingo, 24 de febrero de 2013
"Pluma y Tintero" en Onda Latina
De nuevo estamos a punto de dar paso a otro día de radio.
Mañana, 25 de febrero, último lunes de mes, tenemos en "Onda Latina" nuestro encuentro literario, el tercer "Salón de lectura".
Comentaremos el relato de Stefan Zweig, "La estrella sobre el bosque", publicada, como podéis comprobar, en este blog. Aún estáis a tiempo de dejar vuestros comentarios para que sean leídos en las ondas.
Os esperamos, a las siete de la tarde, en el 87.6 de la F.M. y/o a través de Internet en el enlace: www.ondalatina.com.es
Si mañana os es imposible, el martes, de 13 a 14 horas se repite el programa.
Y, si el martes lo perdéis de nuevo, podéis escucharlo (cuantas veces os apetezca) en el enlace a Ivoox que aparece en esta misma página.
Disfrutad de las últimas horas de este domingo y ¡hasta mañana! ¡Os esperamos!
sábado, 23 de febrero de 2013
La estrella sobre el bosque, relato de Stefan Zweig
La estrella sobre el bosque
 |
| Imágenes gratuitas de Internet |
Stefan Zweig
Austria: 1881-1942
Un
día, cuando el diligente y apuesto camarero François se inclinó sobre el hombro
de la bella condesa polaca Ostrovska, sucedió algo extraño. Sólo duró un
segundo y no fue un estremecimiento o un sobresalto, un temblor o una emoción.
Y, sin embargo, fue uno de esos segundos que abarcan miles de horas y de días
llenos de júbilo y tormento, como el vigor vehemente de los grandes y
fragorosos robles con todas sus ramas que se mecen y sus copas que se inclinan
está contenido en un solo granito de semilla. En ese segundo no sucedió nada
visible. François, el dúctil camarero del gran hotel de la Riviera se inclinó
aún más, para presentar con mayor comodidad la fuente al cuchillo indeciso de
la condesa. Pero su rostro descansó ese momento a pocos centímetros de las
ondas dulcemente rizadas y perfumadas de su cabeza, y, cuando instintivamente
alzó la mirada devota, sus ojos turbados vieron la suave y luminosa línea
blanca con la que su cuello surgía de esa marea oscura y se perdía en el
vestido rojo oscuro abullonado. Una llamarada color púrpura lo invadió. Y el
cuchillo vibró suavemente en la fuente, presa de un imperceptible temblor.
Aunque en ese segundo François intuyó las graves consecuencias de este
repentino hechizo, dominó hábilmente su agitación y siguió sirviendo con el
entusiasmo reservado y un poco galante de un garçon de buen gusto. Alargó la
fuente con movimiento medido al acompañante habitual de la condesa, un
aristócrata maduro dotado de una imperturbable elegancia, que relataba cosas
indiferentes con entonación refinadamente acentuada y en un francés cristalino.
Luego se apartó de la mesa sin alterar su mirada y su gesto.
Estos
minutos fueron el comienzo de un estado de ensueño muy extraño y ferviente, de
un sentimiento tan impetuoso y exaltado que apenas le corresponde el término
grave y noble de amor. Era ese amor, de fidelidad canina y desprovisto de
deseos, que los seres humanos generalmente no experimentan en la flor de su
vida, que sólo sienten las personas muy jóvenes o muy ancianas. Un amor sin
reflexión, que sólo sueña y no piensa. Olvidó por completo ese injusto y, sin
embargo, inalterable desprecio que incluso personas inteligentes y
circunspectas manifiestan hacia seres humanos que visten el frac de camarero;
no especuló sobre posibilidades y casualidades, sino que aumentó en su sangre
esa extraña inclinación hasta que su profundidad escapó a toda burla y crítica.
Su ternura no era la de las miradas secretamente alusivas y al acecho, la
temeridad de los gestos atrevidos que de repente se desata, la pasión sin
sentido de labios sedientos y manos temblorosas; era una aplicación silenciosa,
un prevalecer de aquellos pequeños servicios que son tanto más excelsos y
sagrados en su modestia cuanto que permanecen a sabiendas ocultos. Después de
la cena alisaba las arrugas del mantel delante de la silla de la condesa con
dedos tan tiernos y dulces como quien acaricia las manos queridas y plácidas de
una mujer; colocaba las cosas en su proximidad con simetría devota, como si las
dispusiera para una fiesta. Con el mayor cuidado llevaba las copas que habían
tocado sus labios a su estrecha y poco aireada buhardilla y de noche las dejaba
relucir a la luz perlada de la luna como si fueran joyas preciosas.
Constantemente era, desde cualquier rincón, el secreto observador de sus
movimientos y actividades. Bebía sus palabras como quien paladea lascivamente
un vino dulce y de perfume embriagador. Y recogía las palabras y las órdenes
ávido como los niños la rápida pelota en el juego. Así su alma embelesada
introdujo en su pobre e indiferente vida un brillo cambiante y opulento. Nunca
se le ocurrió la sabia necesidad de trasponer todo el episodio a las palabras
frías y destructivas de la realidad de que el miserable camarero François amaba
a una condesa exótica y eternamente inalcanzable. Porque él no la sentía como
realidad, sino como algo excelso, muy lejano, que bastaba con su reflejo de la
vida. Amaba el imperioso orgullo de sus órdenes, el ángulo dominante de sus
cejas negras que casi se tocaban, el pliegue indómito alrededor de la boca
fina, la gracia segura de sus gestos. La sumisión le parecía a François algo
natural y sentía como dicha la proximidad humillante del servicio modesto,
porque gracias a ella podía entrar tan a menudo en el círculo seductor que
rodeaba a su amada.
Así
despertó de repente en la vida de un hombre sencillo un sueño, como una flor de
jardín noble y cuidadosamente criada, que florece en una carretera donde el
polvo de los caminantes ahoga todos los brotes. Era el vértigo de un ser
sencillo, un sueño embriagador y narcótico en medio de una vida fría y
monótona. Y los sueños de seres como él son como barcas sin timón, que van a la
deriva presas de una voluptuosidad fluctuante sobre aguas silenciosas y
espejeantes, hasta que de pronto su quilla choca con una sacudida seca en una
orilla desconocida.
La
realidad, sin embargo, es más fuerte y sólida que todos los sueños. Una noche
el corpulento portero procedente del Waadtland le dijo a François al pasar: «La
Ostrovska se marcha mañana en el tren de las ocho». Y luego añadió otros
nombres sin importancia que él apenas escuchó. Porque esas palabras se habían
transformado en su cerebro en un confuso remolino tumultuoso. Varias veces se pasó
los dedos mecánicamente por la frente afligida, como si quisiera apartar un
sedimento pesado, que allí reposaba y obnubilaba la razón. Dio unos pasos
titubeantes. Inseguro y atemorizado cruzó delante de un alto espejo de marco
dorado, del que le salió al encuentro un rostro mortalmente pálido y extraño.
Los pensamientos no acudían a su mente, estaban por así decir aprisionados tras
un muro oscuro y nebuloso. Casi inconsciente, descendió, agarrándose a la
balaustrada, la amplia escalera hacia el jardín sumido en sombras, en el que
los altos pinos se erguían solitarios como pensamientos sombríos. Su silueta
intranquila dio unos inciertos pasos más, como el vuelo bajo y tambaleante de
un ave nocturna enorme y oscura, y por fin se dejó caer en un banco, apoyando
la cabeza en su frío respaldo. El silencio era absoluto. A su espalda, entre
los arbustos redondeados, relucía el mar. Luces suaves y trémulas chispeaban
sobre su superficie, y en el silencio se perdía la monótona cantinela
murmurante de lejanos rompientes.
Y
de pronto todo estaba claro, muy claro. Tan dolorosamente claro que François
casi sonrió. Todo había acabado, sencillamente. La condesa Ostrovska se marcha
a casa y el camarero François queda atrás en su puesto. ¿Acaso era tan raro?
¿No se marchaban al cabo de dos, tres o cuatro semanas todos los extranjeros
que venían? Qué tontería no haberlo pensado antes. Porque todo estaba tan claro
como para reír o llorar. Y sus pensamientos bullían y bullían. Mañana por la
noche, en el tren de las ocho en dirección a Varsovia. A Varsovia..., horas y
horas a través de bosques y valles, a través de colinas y montañas, a través de
estepas y ríos y dinámicas ciudades. ¡Varsovia! ¡Qué lejos quedaba! No podía
siquiera imaginar, aunque sí sentir en lo más profundo, esa palabra orgullosa y
amenazadora, dura y lejana: Varsovia. Y él...
Durante
un segundo aleteó una pequeña y fantástica esperanza. Podía seguirla. Y buscar
empleo allí como criado, escribiente, cochero, esclavo; estar allí en la calle
como mendigo, todo menos estar tan horriblemente lejos; al menos respirar el
aliento de la misma ciudad, verla quizá pasar, ver su sombra, al menos, su
vestido y su cabello negro. Ya surgían precipitadas visiones. Pero el momento
era duro e implacable. François vio lo inalcanzable desnudo y claro. Calculó:
cien o doscientos francos ahorrados, en el mejor de los casos. No bastaban ni
para la mitad del camino. Y entonces ¿qué? Como a través de un velo desgarrado
vio de pronto su vida, presintió lo pobre, miserable y fea que indefectiblemente
sería de ahora en adelante. Años vacíos ejerciendo su profesión de camarero,
torturado por un insensato deseo, esa ridiculez iba a ser su futuro. Lo
recorrió un escalofrío. Y de pronto todas las cadenas de pensamientos
confluyeron arrebatadas e imparables. Había únicamente una posibilidad.
Las
copas de los árboles se mecían en una brisa apenas perceptible. La noche oscura
y negra se alzaba amenazadora ante él. Entonces se alzó, seguro y sereno, del
banco y se dirigió por la grava crujiente hacia el gran edificio que dormía en
blanco silencio. Debajo de una de sus ventanas hizo un alto. Estaba ciega y sin
un signo brillante de luz en el que se hubiera podido encender el deseo
soñador. Ahora su sangre circulaba con latidos tranquilos, y se alejó como
alguien al que ya nada confunde y engaña. En su cuarto se echó sin agitación
alguna sobre la cama y durmió con un sueño denso y sin imágenes hasta la señal
matutina del despertar.
Al
día siguiente, su comportamiento se ciñó por completo a los límites de la
deliberación meticulosamente definida y de la calma forzada. Con fría
indiferencia cumplió con sus obligaciones, y sus gestos tenían una seguridad
tan absoluta y tan despreocupada, que nadie hubiera imaginado detrás de la
máscara falaz la amarga decisión. Poco antes de la hora de la cena, acudió con
sus pequeños ahorros a la floristería más selecta y compró flores exquisitas
que en su espléndido colorido le sugerían palabras: tulipanes del color del oro
fogoso, que eran como la pasión; crisantemos blancos de amplia corola, como
sueños luminosos y exóticos; finas orquídeas, las imágenes estilizadas del
deseo, y unas soberbias rosas embriagadoras. Y luego compró un valioso jarrón
de cristal con destellos opalescentes. Los pocos francos que aún le quedaban se
los regaló al pasar, con un gesto rápido y distraído, a un niño que pedía
limosna. Luego volvió al hotel. Con solemnidad melancólica colocó el jarrón con
las flores delante del cubierto de la condesa, que dispuso por última vez con
voluptuoso y minucioso esmero.
Llegó
el momento de la cena. François sirvió la mesa como siempre: reservado,
silencioso y competente, sin alzar los ojos. Sólo al final envolvió la silueta
cimbreante y orgullosa de la condesa con una mirada infinita, que ella no
percibió. Nunca le había parecido tan bella como en esta mirada última y libre
de todo deseo. Luego se apartó con serenidad de la mesa, sin gesto alguno de
despedida, y abandonó la sala. Como un huésped ante el que se inclinan los
criados, atravesó los pasillos y descendió la elegante escalera de recepción
hasta la calle: era evidente que en ese momento dejaba atrás su pasado. Delante
del hotel se detuvo un segundo, indeciso; entonces empezó a caminar, bordeando
iluminadas villas y amplios jardines, siempre adelante como un paseante
ensimismado, sin saber adónde se dirigía.
Así
vagó inciertamente hasta el anochecer en un estado de enajenación ensoñada. Ya
no pensaba más en las cosas. Ni en las pasadas ni en las inevitables. Ya no le
daba vueltas a la idea de la muerte, como sin duda en los últimos momentos el
suicida circunspecto sopesa en la mano el brillante y amenazador revólver de
profundo ojo y lo vuelve a dejar en la mesa. Hacía tiempo que se había
sentenciado a sí mismo. Por su mente sólo pasaban imágenes en raudo vuelo, como
golondrinas de viaje. Primero, los días de la juventud hasta aquella fatal hora
de clase cuando una estúpida aventura lo propulsó violentamente desde la
perspectiva de un futuro prometedor a la confusión del mundo. Luego los viajes
incesantes, las dificultades por el sueldo, los proyectos, una y otra vez
fracasados, hasta que la gran oleada negra, que llamamos el destino, quebró su
orgullo y lo dejó abandonado en un puesto indigno. Muchos recuerdos
multicolores pasaron revoloteando por su mente. Por fin relució el suave
reflejo de los últimos días en sus sueños despiertos; y de nuevo abrieron
violentamente la oscura puerta de la realidad que debía traspasar. Recordó que
deseaba morir en ese mismo día.
Durante
un rato recapacitó sobre los muchos caminos que conducen a la muerte, y comparó
su respectiva amargura y su definitiva prontitud. Hasta que lo traspasó un
pensamiento. En su sombría cavilación se le ocurrió un funesto símbolo: así
como la condesa había arrasado inconsciente y destructivamente su vida, así
debía arrollar también su cuerpo. Ella misma lo llevaría a cabo. Ella misma
consumaría su obra. Y ahora sus pensamientos se aceleraron con increíble
seguridad. En algo menos de una hora, a las ocho, salía el expreso que la
llevaba a su encuentro. Se arrojaría debajo de sus ruedas, se dejaría destrozar
por la misma fuerza arrebatadora que le arrancaba a la mujer de sus sueños. Se
desangraría debajo de sus pies. Los pensamientos galopaban y se perseguían
jubilosos. François ya conocía el lugar. Más arriba, al borde del bosque, donde
las copas frondosas de los árboles oscurecían la última vista sobre la cercana
bahía. Miró el reloj: los segundos y los latidos de su sangre casi marcaban el
mismo ritmo. Era hora de ponerse en camino. Y ahora, de repente, sus pasos
cansinos se volvieron elásticos y decididos, con ese ritmo duro y precipitado
que el sueño mata en su avance. Agitado se precipitó en el esplendoroso
crepúsculo del anochecer meridional hacia el lugar en el que, entre lejanas
colinas cubiertas de bosque, el cielo aparecía incrustado como una línea color
púrpura. Y corrió hasta llegar a las vías del tren, que relucían como dos
líneas plateadas y le mostraban el camino. Lo condujeron por una ruta sinuosa
hacia la altura, a través de perfumados y profundos valles, cuyos velos de
niebla atenuaban plateados la luz cansina de la luna; lo condujeron ascendiendo
a las colinas, desde las que se veía lo lejos que el mar vasto y nocturno
refulgía con sus brillantes luces costeras. Y le mostraron por fin el profundo
bosque mecido por el inquieto viento, que sumergió las vías en las sombras que
se cernían.
Ya
era tarde cuando François llegó con respiración entrecortada a la ladera oscura
del bosque. Los árboles lo rodeaban lúgubres y negros. Sólo arriba, entre las
copas transparentes, asomaba la luz temblorosa y pálida de la luna entre las
ramas, que se quejaban cuando la ligera brisa de la noche las tomaba en sus
brazos. De vez en cuando resonaban extrañas llamadas de lejanos pájaros
nocturnos en el apretado silencio. Los pensamientos se le paralizaron por
completo en esa aprensiva soledad. François sólo esperaba, esperaba y miraba
fijamente si allá abajo, en la curva de la primera serpentina ascendente,
asomaba la luz roja del tren. De vez en cuando consultaba nervioso el reloj y
contaba los segundos. Luego volvía a prestar atención al lejano grito del tren.
Pero era imaginación suya. El silencio era total. El tiempo parecía haberse
congelado.
Por
fin brilló allá abajo la luz. En ese segundo François sintió una sacudida en el
corazón, aunque no hubiera podido decir si de temor o de alegría. Con un
movimiento impetuoso se tiró sobre las vías. Al principio sólo sintió un
instante el agradable frío de los raíles de hierro en su sien. Luego aguzó el
oído. El tren aún estaba lejos. Podía tardar algunos minutos. Ahora no se oía
nada excepto el susurro de los árboles en el viento. Los pensamientos saltaban
confusos. Y, de pronto, uno que permaneció clavado como una dolorosa flecha en
su corazón: que él moría por ella y que ella nunca lo sabría. Que ni la más
pequeña ola de su vida encrespada había tocado la de ella. Que ella nunca
sabría que una vida ajena había venerado la suya y se había destrozado contra
ella.
Apenas
perceptible y muy lejano se oía jadear por el aire casi quieto el golpeteo
rítmico de la máquina que remontaba la pendiente. Pero el pensamiento seguía
quemando con igual fuerza y atormentaba los últimos minutos del moribundo. El
tren se aproximaba más y más con su estrépito metálico. Y entonces François
abrió una vez más los ojos. Sobre él se extendía un cielo mudo de un azul casi
negro y las copas intranquilas de unos árboles. Y sobre el bosque resplandecía
una estrella blanca. Una estrella solitaria sobre el bosque... Los raíles
empezaron a vibrar suavemente y a zumbar bajo su cabeza. Pero el pensamiento
ardía como fuego en su corazón y en la mirada que abarcaba toda la intensidad y
la desesperación de su amor. Todo el deseo y esta última dolorosa pregunta se
volcaron en la estrella blanca y reluciente, que miraba benignamente sobre él.
El tren se aproximaba más y más. Y el moribundo envolvió una vez más con una
última e inefable mirada la estrella sobre el bosque. Luego cerró los ojos. Los
raíles temblaron y vibraron, la marcha estrepitosa del presuroso tren se
acercaba más y más y el bosque resonaba como grandes y martilleantes campanas.
La tierra pareció tambalearse. Aún un aturdidor chirrido, un estruendo
arremolinado, luego un estridente pitido, el grito de animal asustado del
silbato del tren y la queja disonante de un freno inútil.
La
bella condesa Ostrovska ocupaba en el tren un compartimiento reservado. Desde
el inicio del viaje leía una novela francesa, mecida suavemente por el balanceo
del vagón. El aire del estrecho habitáculo era sofocante y estaba cargado del
denso perfume de muchas flores a punto de marchitarse. En las magníficas cestas
de despedida los racimos de lilas blancas ya dejaban caer la cabeza, cansinas
como frutas excesivamente maduras, las flores colgaban flácidas de sus tallos,
y los cálices pesados y dilatados de las rosas parecían consumirse en la nube
caliente de los aromas embriagadores. Un atosigante bochorno calentaba las
pesadas oleadas de perfume, suspendidas perezosas incluso en la presteza
acelerada del tren.
De
pronto, la condesa dejó caer el libro con dedos fatigados. Ni ella misma sabía
por qué. Una sensación misteriosa la invadió. Sintió una presión sorda y
dolorosa. Un dolor repentino, inexplicable y angustioso se apoderó de su
corazón. Creyó que iba a asfixiarse en el vaho turbador y cálido de las flores.
Y ese aterrador dolor no cedía, sentía cada vibración de las ruedas veloces, la
ciega marcha hacia delante la martirizaba indeciblemente La asaltó un deseo
fulminante de parar el impulso acelerado del tren, de detenerlo ante el oscuro
dolor hacia el que se precipitaba. Nunca en su vida había sentido su corazón
atenazado por algo tan horrible, invisible y cruel como en esos segundos de
dolor inconcebible y miedo inexplicable. Y esa sensación se hizo más y más acuciante,
y más apretada la presión alrededor de su garganta. Como una plegaria surgió en
ella el deseo de que el tren parara.
Ahí,
de repente, un estridente silbato, el grito salvaje de aviso del tren y el
quejido de los frenos con su lamentable chirrido. Y el ritmo ralentizado de las
ruedas aladas, más y más lento, luego un tartamudeo mecánico y un golpe brusco.
Con dificultad se acercó a la ventanilla para aspirar a bocanadas el aire
fresco. El cristal descendió ruidosamente. Afuera siluetas negras, corriendo...
Palabras al vuelo de múltiples voces: un suicida... Bajo las ruedas...
Muerto... En pleno campo...
La
condesa se estremece. Instintivamente su mirada se alza hacia el cielo alto y
silencioso y hacia los árboles negros mecidos por el viento. Y sobre ellos una
estrella solitaria sobre el bosque. La condesa siente su mirada como una
lágrima refulgente. La contempla y de pronto siente una tristeza como nunca la
ha sentido. Una tristeza llena de fuego y deseo, como nunca existió en su
vida...
El
tren reanuda lentamente su marcha. La condesa se reclina en la esquina de su
butaca y lágrimas silenciosas se deslizan por sus mejillas. La angustia sorda
ha desaparecido, ya sólo siente un profundo y extraño dolor, cuyo origen busca
explicarse en vano. Un dolor como el que tienen los niños asustados, cuando
despiertan en la noche oscura e impenetrable y sienten que están por completo
solos...
---o0o---
Nota.- Este relato será comentado por los alumnos en el taller literario, así como en el "Salón de Lectura" que llevaremos a cabo en Onda Latina, de 19 a 20 horas, el próximo lunes 25 de febrero. Podéis escucharnos en el enlace: www.ondalatina.com.es
Podéis dejar vuestros comentarios aquí, en el blog para ser leídos; en el correo del taller: plumaytintero@yahoo.es o participar en directo por la radio.
Podéis dejar vuestros comentarios aquí, en el blog para ser leídos; en el correo del taller: plumaytintero@yahoo.es o participar en directo por la radio.
viernes, 22 de febrero de 2013
Stefan Zweig, biobibliografía
 |
| Stefan Zweig |
Stefan Zweig /ʃ'tɛfan tsvaɪk/ (Viena, Austria, 28 de noviembre de 1881 – Petrópolis, Brasil, 22 de febrero de 1942) fue un escritor austríaco de la primera mitad del siglo XX.
Sus obras fueron de las primeras en protestar contra la
intervención de Alemania en la segunda guerra mundial.
Fue muy popular durante las décadas de 1920 y 1930.
Escribió novelas, relatos y biografías, entre las más conocidas están las de
María Estuardo y la de Fouché, una obra mitad biografía y mitad novela histórica
muy interesante sobre un personaje que nadie ha enriquecido ni antes ni después
de Zweig. Otra de sus biografías, la dedicada a María Antonieta,1 fue adaptada
al cine en Hollywood.
Tras su suicidio en 1942, su obra fue perdiendo fama
progresivamente.
No tiene parentesco ni con el escritor Arnold Zweig ni la
escritora alemana Stefanie Zweig (nacida en 1932).
Biografía.- Zweig fue hijo de una familia judía acomodada: su padre,
Moritz Zweig, fue un acaudalado fabricante textil; y su madre, Ida Brettauer
Zweig, hija de una familia de banqueros italianos.
Estudió en la Universidad de Viena en la que obtuvo el
título de doctor en filosofía. También realizó cursos sobre historia de la
literatura, que le permitieron codearse con la vanguardia cultural vienesa de
la época.
En este ambiente, hacia 1901, publicó sus primeros
poemas, una colección titulada Silberne Saiten ("Cuerdas de plata"),
mostrando la influencia de Hugo von Hofmannsthal y Rainer Maria Rilke.
En 1904, apareció su primera novela, género de especial
frecuencia en su carrera.
Zweig desarrolló un estilo literario muy particular, que
aunaba una cuidadosa construcción psicológica con una brillante técnica
narrativa.
Además de sus propias creaciones en teatro, periodismo y
ensayo, Zweig trabajó en traducciones de autores como Paul Verlaine, Charles
Baudelaire y Émile Verhaeren.
En 1910, visitó La India y en 1912, Norteamérica. En 1913
se estableció en Salzburgo, donde habrá de vivir durante casi veinte años.
Durante la Primera Guerra Mundial, y luego de haber
servido en el ejército austríaco por algún tiempo (como empleado de la Oficina
de Guerra, pues había sido declarado como no apto para el combate) se exilió a
Zúrich gracias a sus convicciones antibelicistas influenciadas por Romain
Rolland, entre otros.
De este período es Jeremías, obra antibélica que escribió
mientras estaba en el ejército, publicada durante su exilio en Suiza. Esta
pieza teatral bíblica inspirada en la guerra europea fue exhibida en Nueva York
hacia 1939.
De inmediato se radicó en Suiza, donde trabajó como
corresponsal para la prensa libre vienesa, y produjo algunos trabajos en
diarios húngaros. Gracias a sus amistades, entre las que estaban Hermann Hesse
y Pierre-Jean Jouve pudo publicar sus visiones apartidistas sobre la turbulenta
realidad europea de aquellos días. Conoció a Thomas Mann y a Max Reinhardt.
La solvencia económica de su familia le permitió su gran
pasión: viajar; así adquirió la gran consciencia de tolerancia que ha quedado
plasmada en sus obras, las primeras en protestar en contra de la intervención
de Alemania en la guerra.
Después del armisticio de 1918 pudo retornar a Austria:
volvió a Salzburgo, donde en 1920 se casó con Friderike Maria Burger von
Winternitz, una admiradora de su obra, a quien había conocido ocho años antes.
Como intelectual comprometido, Zweig se enfrentó con
vehemencia contra las doctrinas nacionalistas y el espíritu revanchista de la
época. De todo eso escribió en una larga serie de novelas y dramas, en lo que
fue el período más productivo de su vida. El relato histórico Momentos
estelares de la humanidad, que publicó en 1927 se mantiene entre sus libros más
exitosos.
En 1928, Zweig viajó a la Unión Soviética. Dos años
después visitó a Albert Einstein en su exilio en Princeton. Zweig cultivaría la
amistad de personalidades como Máximo Gorki, Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin,
y Arturo Toscanini.
En 1934, publicó su triple biografía Mental Healers, a la
vez un ensayo sobre los orígenes de la Ciencia Cristiana (religión
espiritualista fundada por Mary Baker Eddy) y el psicoanálisis.
Tras el aumento de la influencia nacional socialista en
Austria, Zweig se trasladó un tiempo a Londres; ya por entonces se vio en
dificultades para publicar en Alemania, pese a lo cual pudo escribir el libreto
para Die schweigsame Frau, ópera del compositor Richard Strauss.
Definido como «no ario», fue defendido por Strauss, quien
se negó a eliminar el nombre de Zweig como libretista del cartel de la obra Die
Schweigsame Frau (La mujer silenciosa), estrenado en Dresde. Hitler rehusó ir
al estreno, como estaba planeado, y poco tiempo después, tras sólo tres
representaciones, la obra fue prohibida.
La religión judía no fue parte de su educación. En una
entrevista sostuvo:
"Mi madre y mi padre eran judíos sólo por un
accidente de nacimiento".
Sin embargo, una de sus novelas, El Candelabro Enterrado
narra la historia de un judío, que hizo del objetivo de su vida el preservar la
menorá.
Si bien sus ensayos en política fueron publicados por la
casa Neue Freie Presse, cuyo editor literario era el líder sionista Theodor
Herzl, Zweig nunca se sintió atraído por ese movimiento.
En 1934, inició viajes por Sudamérica.
En 1936, sus libros fueron prohibidos en Alemania por el
régimen nazi.
En 1938, se divorció de su primera esposa. Al año
siguiente se casó con Charlotte Elisabeth Altmann y, tras el inicio de la
guerra, Zweig se trasladó a París. Poco después, viajó a Inglaterra, en donde
obtuvo la ciudadanía. Vivió en Bath y Londres antes de viajar a los Estados
Unidos, República Dominicana, Argentina y Paraguay, con motivo de un ciclo de
conferencias.
En Argentina, recibió especial atención del periodista
Bernardo Verbitsky, quien escribirá un ensayo acerca del visitante:
Significación de Stefan Zweig (1942).
Después de la publicación de su Novela de ajedrez en 1941
se mudó a Brasil, donde escribió La tierra del futuro (1941). En esta obra,
examina la historia, economía y cultura del país. Citando a Américo Vespucio,
describe cómo los primeros navegantes europeos vieron al Nuevo Mundo:
"Si el paraíso existe en algún lado del planeta, ¡no
podría estar muy lejos de aquí!"
En Petrópolis, junto a su esposa, desesperados ante el
futuro de Europa y su cultura (después de la caída de Singapur), pues creían en
verdad que el nazismo se extendería a todo el planeta, un 22 de febrero, se
suicidaron. Zweig había escrito:
"Creo que es mejor finalizar en un buen momento y de
pie una vida en la cual la labor intelectual significó el gozo más puro y la
libertad personal el bien más preciado sobre la Tierra."
Su autobiografía El mundo de ayer, con publicación
póstuma hacia 1944, es un panegírico a la cultura europea que consideraba para
siempre perdida.
Obra
Trabajó durante más de veinte años en su Momentos
estelares de la humanidad que retrata los 14 acontecimientos de la historia
mundial más importantes desde su punto de vista.
Concedía particular importancia al ritmo del relato; en
sus propias palabras:
"... el inesperado éxito de mis libros proviene,
según creo, en última instancia de un vicio personal, a saber: que soy un
lector impaciente y de mucho temperamento. Me irrita toda facundia, todo lo
difuso y vagamente exaltado, lo ambiguo, lo innecesariamente morboso de una
novela, de una biografía, de una exposición intelectual. Sólo un libro que se
mantiene siempre, página tras página sobre su nivel y que arrastra al lector
hasta la última línea sin dejarle tomar aliento, me proporciona un perfecto
deleite. Nueve de cada diez libros que caen en mis manos, los encuentro sobrecargados
de descripciones superfluas, diálogos extensos y figuras secundarias inútiles,
que les quitan tensión y les restan dinamismo."
Si bien fue uno de los más conocidos y reputados
escritores entre 1930 y 1940, desde su muerte y a pesar de la importancia de su
obra, ha sido gradualmente olvidado.
Existen importantes colecciones de Zweig en la Biblioteca
Británica y en la Universidad Estatal de Nueva York en Fredonia. La primera es
el resultado de una donación de sus apoderados en mayo de 1986 e incluye una
gran variedad de elementos de sorprendente rareza, entre ellos el catálogo de
las obras mozartianas de propio puño y letra del compositor (Verzeichnis).
Zweig escribió novelas, historias cortas, ensayos
(políticos o literarios), dramas y varias biografías, de las cuales la más
famosa es la de María Estuardo. Fue publicada en alemán como Maria Stuart y en inglés
como (The) Queen of Scots or Mary, Queen of Scotland and the Isles.
En algún momento, sus trabajos fueron publicados en los
países anglosajones bajo el seudónimo de "Stephen Branch" (traducción
literal de su apellido), en tiempos donde el sentimiento antigermánico estaba
en su apogeo. Su biografía de la reina María Antonieta fue luego adaptada a una
película de Hollywood protagonizada por la actriz de la Metro Goldwyn Mayer
Norma Shearer en el papel principal.
Cabe destacar su especial aportación al estudio de
Dostoievski, al que admiraba profundamente hasta considerarlo como uno de los
más grandes escritores de la historia.
Títulos publicados
Teatro
Thersite, 1907
Les Guirlandes précoces, 1907
Jeremias, 1916
La casa al borde
del mar, 1911
Poemas
Cuerdas de plata,
1901
Las primeras
coronas, 1906
Ficción
Ardiente secreto
Caleidoscopio,
conjunto de relatos breves.
La estrella bajo
el bosque, 1903
Los prodigios de
la vida, 1903
En la nieve, 1904
El amor de Erika
Ewald, 1904
La Marcha, 1904
La Cruz
Leporella
Amok o el loco de
Malasia, 1922
Los ojos del
hermano eterno, 1922
La confusión de
los sentimientos, 1926
Carta de una
desconocida, 1927
Buchmendel, 1929
Veinticuatro horas
de la vida de una mujer, 1929
La piedad
peligrosa o La impaciencia del corazón 1939
Novela de ajedrez,
1941 (Schachnovelle), su novela más famosa, sobre la neurosis obsesiva que un
hombre desarrolla por el ajedrez durante su cautiverio en manos de la Gestapo.
Biografías
Émile Verhaeren,
1910
Fouché, el genio
tenebroso, 1929
La curación por el
Espíritu, 1931 (en alemán: Heilung durch den Geist, 1931; en inglés
"Mental Healers"). Es un corto trabajo en el que relaciona, y a la
vez trata en forma individual, las biografías de Franz Mesmer, hipnotista del
siglo XVIII, Mary Baker Eddy, fundadora de la Ciencia Cristiana, y Sigmund
Freud, padre del psicoanálisis.
María Antonieta,
1932
María Estuardo,
1934
Erasmo de
Rotterdam, 1934
Conquistador de
los mares: la historia de Magallanes, 1938
Romain Rolland: el
hombre y su obra, 1921
Paul Verlaine
Balzac: La novela
de una vida, 1920, publicado en forma individual o incluido en el libro en tres
partes Tres Maestros: Balzac, Dickens, Dostoievski.
Castellio contra Calvino,
Conciencia contra Violencia
Confusión: The Private Papers of Privy
Councillor R. Von D
Momentos estelares de la humanidad (1927)
La lucha contra el
demonio, Hölderlin, Kleist, Nietzsche
Montaigne, libro
póstumo inconcluso previo al suicidio.
Tres poetas de su
vida: Casanova, Stendhal, Tolstoi
Autobiografía
El mundo de ayer,
publicado tras su muerte.
No ficción
Brasil: Un país de
futuro
Momentos estelares
de la humanidad
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
EFEMÉRIDES QUE NO DEBEN DE SER OLVIDADAS

14 de Febrero - DÍA DE SAN VALENTÍN
21 de Marzo-Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial
Agua para todos

22 de Marzo, día Mundial del Agua
25 de Noviembre Día Internacional Contra la Violencia Hacia la Mujer

TODOS LOS DÍAS SON 25 DE NOVIEMBRE
Día de los derechos del Niño: 20-XI-09
ONG´S

Buscón de la RAE
Traductor Google
Traductor
Vistas de página en total
NOTICIAS

El libro es un lujo que sólo se huele

Parece un espacio mágico arrancado de El Cairo de Naguib Masouf o el Bagdad de Las mil y una noches, un remanso de paz en el que no se escuchan los cláxones de los automovilistas impetuosos que parecen dialogar entre ellos desde sus bocinas. La librería Behzad es un oasis, un lugar hermoso y desordenado repleto de libros, cuadros, mapas, postales, fotografías y polvo, sobre todo mucho polvo (el sello de Kabul), en el que cada objeto parece guardar un equilibro perfecto con el que tiene al lado. (Pica sobre la imagen).
Tras los pasos de la sutil memoria de Machado en Segovia - 26-IX-2010
ARQUEOLOGÍA
El almacén de las momias

Los periodistas que estuvieron presentes describen emocionados una escena que bien podría haber salido de 'En busca del Arca Perdida' o cualquiera de sus secuelas. El interior de la tumba faraónica, 2.600 años en la oscuridad, sólo estaba iluminado por antorchas y por los focos de las cámaras de televisión invitadas al evento. (Pica sobre la imagen).
La Unesco protegerá los yacimientos del fondo del mar a partir de enero
ARTE

'La duquesa de Osuna' - Museo Romántico. Retrato familiar de la Duquesa de Osuna como dama de la Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa, Agustín Esteve (1796-1797).
Una «Capilla Sixtina» de 3.500 años

«¡Alá u-Akbar!» (¡Dios es el más grande!) es lo que exclamó rais Ali Farouk cuando entró, junto a José Manuel Galán, a la cámara mortuoria de Djehuty. Ante sus ojos se revelaba una imagen que nunca nadie «hubiera imaginado en sueños encontrar: una Capilla Sixtina del 1500 a.C», confesaba ayer Galán, director de la campaña arqueológica hispano-egipcia que lleva por nombre Proyecto Djehuty y que desde hace ocho años se desarrolla en la necrópolis de Dra Abu el-Naga, en la orilla occidental de Luxor (antigua Tebas)... (Pica sobre la imagen).
La casa de la playa de Diego Rivera
Las entrañas de la Alcazaba de Almería

La Alcazaba de Almería abre al público uno de sus rincones más secretos: las mazmorras. La actividad denominada El espacio del mes, con la que el monumento ofrece una lectura más detallada sobre algún elemento del recinto con visita guiada, se ha ampliado ante la expectación que ha levantado este lugar de cautiverio. Las mazmorras pueden verse los miércoles, jueves y viernes de septiembre a las 18.30. (Pica sobre la imagen).
Revolución en el museo de Orsay

"Quiero que el siglo XIX no se acabe nunca". La frase, en palabras de Guy Cogeval, director del Museo de Orsay, resume la misión que se ha marcado: poner patas arriba el mayor museo mundial de arte del XIX. Una auténtica revolución que ya ha comenzado y que supondrá el salto al siglo XXI de una institución que nació en 1986 como una de las mayores apuestas francesas en la historia del arte. Uno de los beneficiados será España: un centenar de joyas de Orsay aterrizarán el año próximo en la Fundación Mapfre de Madrid, como primera etapa de todo un periplo internacional. (Pica sobre la imagen).
Si es un 'miguel ángel', es un chollo
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Así eran los primeros relojes

Es un pequeño objeto dorado que Cosimo I de Medici, Duque de Florencia, levanta con la mano derecha en un óleo pintado en 1560 por Maso da San Friano. Este mecenas de las ciencias del siglo XVI mira al espectador 450 años después con cierta arrogancia. No es para menos, sostiene una pieza de tecnología punta de su tiempo: un reloj. (Pica sobre la foto).
Detectan una especie de peces destructores en las costas del Caribe de Guatemala
El gran cometa Donati como lo trazó William Dyce
La historia de Urania, musa de la astronomía

La creación de esta divinidad menor hija de Zeus demuestra la importancia de esta ciencia desde la antigüedad -Año internacional de la Astronomía-. Los griegos de la antigüedad plasmaron los grandes misterios de la creación en una gran variedad de mitos. La Teogonía escrita por el poeta beocio Hesíodo en el siglo VII a. C. contiene los primeros relatos estructurados sobre el origen del universo, los dioses y el ser humano, partiendo de mitos y poemas procedentes de una tradición oral. Las musas eran divinidades menores hijas de Zeus y la titánide Mnemósine (la Memoria). Según Hesíodo eran nueve: "Ella dio a luz a nueve jóvenes de iguales pensamientos, aficionadas al canto y de corazón alegre, cerca de la más alta cumbre del nevado Olimpo". Se movían entre el Olimpo, al que eran llamadas a menudo por Zeus para alegrar sus fiestas, y el monte Helicón, donde formaban bellos coros y recorrían sus ríos y valles. (Pica sobre la imagen)