Salí de un taller de cierto renombre y, aunque mis hermanos eran muchos y nos encontrábamos en varias filas, nos manteníamos de pie, firmes y engalanados; con nuestras vestiduras moradas, color rojo burdeos y hasta negras; de seda fina o de lino; todos quietos, en silencio, como correspondía a nuestra función y a nuestra dignidad: éramos reclinatorios, de varios tamaños, de varios grosores de madera, que era el material de que estaba hecha nuestra alma.
martes, 21 de febrero de 2012
Relatos de las alumnas: ejercicio de personificación.
El reclinatorio
Francisca Gracián Galbeño
Salí de un taller de cierto renombre y, aunque mis hermanos eran muchos y nos encontrábamos en varias filas, nos manteníamos de pie, firmes y engalanados; con nuestras vestiduras moradas, color rojo burdeos y hasta negras; de seda fina o de lino; todos quietos, en silencio, como correspondía a nuestra función y a nuestra dignidad: éramos reclinatorios, de varios tamaños, de varios grosores de madera, que era el material de que estaba hecha nuestra alma.
Algunos de nosotros, según los
comentarios que llegaron de la vecindad, estaban destinados a catedrales,
iglesias importantes, monasterios; otros iban a ir a pequeños oratorios, para
uso de modestos párrocos o, más bien, de algún clérigo o personaje de renombre
que visitara el lugar, de paso para algún destino principal; y los más ligeros
y sencillos, serían separados para ir a mansiones particulares, a capillas
domésticas de familias de la baja nobleza, o burgueses piadosos, o simplemente
de los que ostentaban signos de religiosidad porque aquello era apropiado para sus fines.
Vi, pues, la luz, en un siglo
convulso al que oí llamar siglo dieciséis. De hecho, poco después de que en 1.517,
un monje agustino de nombre Martín Lutero dio a conocer, lejos de mi lugar de
nacimiento, unos papeles con 95 tesis, exponiendo sus ideas y desafiando al
Papa de Roma, y que inició un movimiento llamado Reforma, se gestó una
respuesta contraria que se denominó Contrarreforma, y todo el mundo se vio empujado a tomar partido.
Y en mi país, que era contrario a
las ideas del fraile, se empezó a multiplicar la fabricación de objetos que
tenían que ver con las ideas religiosas predominantes, y salieron al mercado
ingentes cantidades de hábitos, rosarios, cilicios, cruces, estandartes,
reliquias y reclinatorios.
Según las autentificaciones de las
autoridades competentes, los trozos de la cruz de Cristo eran tantos, que se
hubieran podido componer varios cientos
de ellas.
El caso es que la gente se apasionó
en discusiones y en prácticas, todo o casi todo en el ámbito privado; porque la Iglesia Católica
Por tanto, la gente comenzó a hacer
gala de sus creencias y ritos en conformidad con la iglesia imperante. Y muchos
de nosotros fuimos colocados ante pequeños altares domésticos; y cuando había
visitas, dejaban abiertas las puertas de los oratorios, para que los amigos viesen
cuán piadosos eran los habitantes de la casa.
Yo nunca pude contemplar una de
estas iglesias de las cuales oí hablar a los aprendices del taller; porque
cuando terminaron de construirnos y nos adornaron uno por uno, me llevaron, muy
bien envuelto a una casona, casi un palacete, que se levantaba en el extremo de
un bonito pueblo que vivía agazapado entre montes y barrancos.Tuvo primero el
nombre de Arunda, cuando era celta; Runda, después de que pasaran por allí los
griegos; y desde el siglo III, con los romanos, alcanzó el rango de ciudad, y
su nombre definitivo de Ronda. Tenía, varios siglos después, una pequeña
comunidad de aristócratas y era un punto apenas en lo que fuera una vez el país
de Al Andalus, en la parte sur de Hispania, que ahora se llamaba España, y donde
todo el mundo había sido condenado a pensar, creer y vivir lo mismo que sus
vecinos.
Claro que todas estas cosas
interesantes las oí mucho después, y fue porque mi primer usuario leía sus
páginas de “Historia de España” sentado en mi cojín.
Vine a ser espectador de las
devociones de un jovenzuelo que, en cuanto sus padres se daban la vuelta, se
sentaba en el almohadillado y soñaba con otros mundos. Como un amigo fiel y discreto, le había
escuchado componer y recitar versos,
mientras sus padres, que le oían susurrar, pensaban que seguía con sus
oraciones. Y es que el muchacho tenía gran devoción, pero no hacia las imágenes
de su capilla, sino hacia la hija adolescente de sus vecinos. Y yo, a veces, lo
notaba tan angustiado, que a menudo sentí salírseme el corazón del cuerpo.
No sé cuáles serían las
experiencias de mis compañeros, a los que no volví a ver. Pero la madera noble
de mi alma se resquebrajaba, y lloró tanto con las penas del chico, que temí quedar pronto inservible. Claro que ésta
fue la primera vez en que vibré con los sentimientos de quienes se hincaban de
rodillas sobre mi almohadillado, o a veces se sentaban en él.
Por la tela con que suavizaba las rodillas que
me visitaron, pasaron muchos años, muchos chicos y chicas, muchas oraciones y
muchas soledades. Oí confidencias,
frases de rebelión, promesas y miedos.
Oyente silencioso, enjugaba
lágrimas con mi seda y, una generación tras otra, di una cálida bienvenida a todo
aquel que se apoyó en mí.
Varias veces cambiaron mi funda y mi relleno,
en otras ocasiones me repararon una pata rota. Y aunque me dolió, nunca quise
acusar ni devolver el golpe a uno de los adolescentes de la casa que, cuando el
cura le echó una reprimenda cruel después de una caída moral de lo más humana,
serró mi madera por un lado hasta provocarme un dolor de huesos que adivinaba
perenne, y una pena en el alma por la severidad que heló para siempre el
corazón del joven.
Durante varios siglos esa fue, más
o menos, mi vida. Después llegué a estar tan deslucido que temí acabar en una
leñera.
Pero, aunque con algunos
sobresaltos (recuerdo haber oído hablar del siglo de la Ilustración , de los
franceses intentando hacerse los dueños de nuestro pueblo, de los bandoleros de
Sierra Morena, de la Primera Guerrala Guerra Civil
Y un verano cambió mi destino y
pude ver otros horizontes antes de morir: fui regalado a una amiga de la
familia, que se trasladaba a la ciudad; y viví en su dormitorio varios años.
Sólo le servía como adorno, pues le gustaba rezar sentada en un gran sillón
frailero.
Yo la miraba, y tenía la intención
de darle algún consejo, pero no creo que
me oyera, por no estar suficientemente cerca. Y me frustré muchas veces, porque mi función
era esa: consolar y aconsejar a las personas.
Así que me alegré cuando, ya
viejecito y crujiéndome los huesos, me llevó una mañana a la sacristía de la
iglesia junto a la cual tenía su casa, y me entregó al cura con el que ya había
hablado en días anteriores; y después de limpiarme y embellecer de nuevo mi
cojín, me pusieron en una fila de la nave central, junto a otros reclinatorios
como yo, algo usados, pero contentos por la aventura.
Y aquí estoy ahora; recibo a varias
personas a la semana, las oigo, las aconsejo, y procuro consolar sus vidas. Aquí
permanezco, esperando el fin de mis días en este rinconcito de la Catedral de Málaga.
Francisca
Gracián Galbeño
19 de Enero de 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
EFEMÉRIDES QUE NO DEBEN DE SER OLVIDADAS

14 de Febrero - DÍA DE SAN VALENTÍN
21 de Marzo-Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial
Agua para todos

22 de Marzo, día Mundial del Agua
25 de Noviembre Día Internacional Contra la Violencia Hacia la Mujer

TODOS LOS DÍAS SON 25 DE NOVIEMBRE
Día de los derechos del Niño: 20-XI-09
ONG´S

Buscón de la RAE
Traductor Google
Traductor
Vistas de página en total
NOTICIAS

El libro es un lujo que sólo se huele

Parece un espacio mágico arrancado de El Cairo de Naguib Masouf o el Bagdad de Las mil y una noches, un remanso de paz en el que no se escuchan los cláxones de los automovilistas impetuosos que parecen dialogar entre ellos desde sus bocinas. La librería Behzad es un oasis, un lugar hermoso y desordenado repleto de libros, cuadros, mapas, postales, fotografías y polvo, sobre todo mucho polvo (el sello de Kabul), en el que cada objeto parece guardar un equilibro perfecto con el que tiene al lado. (Pica sobre la imagen).
Tras los pasos de la sutil memoria de Machado en Segovia - 26-IX-2010
ARQUEOLOGÍA
El almacén de las momias

Los periodistas que estuvieron presentes describen emocionados una escena que bien podría haber salido de 'En busca del Arca Perdida' o cualquiera de sus secuelas. El interior de la tumba faraónica, 2.600 años en la oscuridad, sólo estaba iluminado por antorchas y por los focos de las cámaras de televisión invitadas al evento. (Pica sobre la imagen).
La Unesco protegerá los yacimientos del fondo del mar a partir de enero
ARTE

'La duquesa de Osuna' - Museo Romántico. Retrato familiar de la Duquesa de Osuna como dama de la Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa, Agustín Esteve (1796-1797).
Una «Capilla Sixtina» de 3.500 años

«¡Alá u-Akbar!» (¡Dios es el más grande!) es lo que exclamó rais Ali Farouk cuando entró, junto a José Manuel Galán, a la cámara mortuoria de Djehuty. Ante sus ojos se revelaba una imagen que nunca nadie «hubiera imaginado en sueños encontrar: una Capilla Sixtina del 1500 a.C», confesaba ayer Galán, director de la campaña arqueológica hispano-egipcia que lleva por nombre Proyecto Djehuty y que desde hace ocho años se desarrolla en la necrópolis de Dra Abu el-Naga, en la orilla occidental de Luxor (antigua Tebas)... (Pica sobre la imagen).
La casa de la playa de Diego Rivera
Las entrañas de la Alcazaba de Almería

La Alcazaba de Almería abre al público uno de sus rincones más secretos: las mazmorras. La actividad denominada El espacio del mes, con la que el monumento ofrece una lectura más detallada sobre algún elemento del recinto con visita guiada, se ha ampliado ante la expectación que ha levantado este lugar de cautiverio. Las mazmorras pueden verse los miércoles, jueves y viernes de septiembre a las 18.30. (Pica sobre la imagen).
Revolución en el museo de Orsay

"Quiero que el siglo XIX no se acabe nunca". La frase, en palabras de Guy Cogeval, director del Museo de Orsay, resume la misión que se ha marcado: poner patas arriba el mayor museo mundial de arte del XIX. Una auténtica revolución que ya ha comenzado y que supondrá el salto al siglo XXI de una institución que nació en 1986 como una de las mayores apuestas francesas en la historia del arte. Uno de los beneficiados será España: un centenar de joyas de Orsay aterrizarán el año próximo en la Fundación Mapfre de Madrid, como primera etapa de todo un periplo internacional. (Pica sobre la imagen).
Si es un 'miguel ángel', es un chollo
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Así eran los primeros relojes

Es un pequeño objeto dorado que Cosimo I de Medici, Duque de Florencia, levanta con la mano derecha en un óleo pintado en 1560 por Maso da San Friano. Este mecenas de las ciencias del siglo XVI mira al espectador 450 años después con cierta arrogancia. No es para menos, sostiene una pieza de tecnología punta de su tiempo: un reloj. (Pica sobre la foto).
Detectan una especie de peces destructores en las costas del Caribe de Guatemala
El gran cometa Donati como lo trazó William Dyce
La historia de Urania, musa de la astronomía

La creación de esta divinidad menor hija de Zeus demuestra la importancia de esta ciencia desde la antigüedad -Año internacional de la Astronomía-. Los griegos de la antigüedad plasmaron los grandes misterios de la creación en una gran variedad de mitos. La Teogonía escrita por el poeta beocio Hesíodo en el siglo VII a. C. contiene los primeros relatos estructurados sobre el origen del universo, los dioses y el ser humano, partiendo de mitos y poemas procedentes de una tradición oral. Las musas eran divinidades menores hijas de Zeus y la titánide Mnemósine (la Memoria). Según Hesíodo eran nueve: "Ella dio a luz a nueve jóvenes de iguales pensamientos, aficionadas al canto y de corazón alegre, cerca de la más alta cumbre del nevado Olimpo". Se movían entre el Olimpo, al que eran llamadas a menudo por Zeus para alegrar sus fiestas, y el monte Helicón, donde formaban bellos coros y recorrían sus ríos y valles. (Pica sobre la imagen)











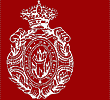





















































































































1 comentario:
Cuando visite la atedral de Málaga,buscare tu reclinatorio ..
Muy buen relato Francis ,consegiste un trabajo estupendo .Pude "oir"al reclinatorio.
Un besito
isa
Publicar un comentario