 CICATRICES
CICATRICESGregorio Marañón. Un momento, si miro hacia la izquierda, hacia el fondo infinito del vagón unánime… Tres asientos más allá, me llama la atención la coincidencia. Ese senegalés también tiene una cicatriz, inmensa, en la cabeza, sobre la frente, que deja partido para siempre su mar de rizos negros y apretados. ¡Qué casualidad! ¿Traerá cada uno el drama desde su tierra, vinieron aquí para operarse y se quedaron? ¿Les habrá surgido aquí la enfermedad?- trago saliva, recuerdo la torreta eléctrica que había al lado de casa, la amiga que murió con treinta años.
Menos mal que alguien dejó olvidado el periódico gratuito en el asiento de al lado. Pero ya no me interesan las noticias, porque al tomarlo, mi mirada se cruza con la chica de enfrente, rubia, joven, hermosa… Y con una cicatriz inmensa en la parte más alta de la cabeza. No quiero mirar.
Alonso Martínez, ¿Por qué no se abren las puertas? Es curioso. El tren para, pero nadie se acerca a la puerta para pulsar el botón y salir a la superficie. Nadie en el andén, tampoco, que rompa el hechizo.
Quizá en Tribunal. Seguro. Seguro que en Tribunal se sube alguien. Quizá no, a estas horas, todos regresamos a casa y… todos vivimos un poco más al oeste.
Pero nada cambia en Tribunal, sólo mi mirada alucinada que va recorriendo el vagón, lenta y disimuladamente. Aquel chino, el albañil rumano, aquellos universitarios que van de pie, sujetos a la barra, (pero, ¡qué extraño! no charlan entre ellos), la señora mayor cargada de bolsas, el músico con el acordeón y el amplificador a cuestas, mudo, extrañamente mudo .Ni un ruido, silencio. Todos, adormilados, con una media sonrisa que se pierde en el infinito del vagón continuo, cuyo ritmo pausado marca el vaivén de sus cabezas adormiladas. Todas la tienen. Brilla, clareando la piel, atravesando el pelo, cortándolo con diversas formas caprichosas. En zigzag, más alta, pegada a la frente, vertical o atravesando todo… La cicatriz se ha apoderado de todas la cabezas. ¿De todas? No quiero mirar hacia delante. Hundo los ojos, y con ellos el alma, en el periódico, que habla del partido amistoso España-Francia. Nunca me interesó el fútbol, pero me bebo la noticia. Sin embargo, una extraña calma se apodera de mí. Cierro los ojos. Lentamente mi mano asciende para acariciar mi pelo. Allí sigue la raya. Al lado, la que me hice esta mañana. Y hacia atrás, casi en la nuca, ¿qué rugosidad perciben mis temblorosos dedos?
Me miro, no hay remedio. El cristal me devuelve mis ojos de sorpresa y me diluyo ante la luz. Plaza de España. El tren ya ni siquiera se molesta en hacer la parada, y nadie protesta.
De vuelta al túnel me vuelvo lentamente y, casi de perfil, observo mi reflejo en el cristal en el que me apoyo. Ahí está, ahí comienza con una graciosa curva y sigue hacia la nuca. No puedo verla, pero la recorro completa con los dedos. ¿Por qué? Yo no recuerdo nada. Y estos compañeros de este viaje acolchado en el silencio, ¿saben? No, en sus ojos se trasluce su inocencia. Los miro espantada, me devuelven una sonrisa tímida. Quiero hablar, alertarles. No salen las palabras. Anoche me quedé dormida viendo el televisor. Es lo único que explicaría… ¡Qué locura!
Pasa como una exhalación Príncipe Pío y tengo una corazonada. Hay que llegar a Lago, abrir las puertas a la fuerza, unirnos todos contra este trayecto maldito. Romper los cristales con los hombros, los brazos, las cabezas abiertas. Salir al aire y a la luz, o a la lluvia que se ha instalado definitivamente en esta ciudad umbría. Si conseguimos salir del túnel, ver la luz, despertaremos y estaremos salvados. Me levantaré, gritaré a todos, daré el aviso, saldremos de este túnel.
El metro vuelve a hundirse bajo tierra y las piernas me pesan, los párpados no se sostienen. Me duermo, sé que para siempre, sin llegar a ver los primeros árboles de la Casa de Campo.














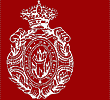




































































.jpg)

























































No hay comentarios:
Publicar un comentario