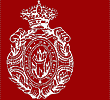miércoles, 31 de diciembre de 2008
In Memoriam. Francisco Casavella, Premio Nadal 2008.

martes, 30 de diciembre de 2008
In Memoriam. Harold PINTER, Nobel de Literatura 2005. Comienzo del discurso de agradecimiento al recibir el premio.

En 1958, escribí lo siguiente: 'No hay grandes diferencias entre realidad y ficción, ni entre lo verdadero y lo falso. Una cosa no es necesariamente verdadera o falsa; puede ser al mismo tiempo verdadera y falsa'.
Creo que estas afirmaciones aún tienen sentido, y aún se aplican a la exploración de la realidad a través del arte. Así que, como escritor, las mantengo, pero como ciudadano no puedo; como ciudadano he de preguntar: ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira?
La verdad en el arte dramático es siempre esquiva. Uno nunca la encuentra del todo, pero su búsqueda llega a ser compulsiva. Claramente, es la búsqueda lo que motiva el empeño. Tu tarea es la búsqueda. De vez en cuando, te tropiezas con la verdad en la oscuridad, chocando con ella o capturando una imagen fugaz o una forma que parece tener relación con la verdad, muy frecuentemente sin que te hayas dado cuenta de ello. Pero la auténtica verdad es que en el arte dramático no hay tal cosa como una verdad única. Hay muchas. Y cada una de ellas se enfrenta a la otra, se alejan, se reflejan entre sí, se ignoran, se burlan la una de la otra, son ciegas a su mera existencia. A veces, sientes que tienes durante un instante la verdad en la mano para que, a continuación, se te escabulla entre los dedos y se pierda.
Para continuar leyendo más ir al siguiente enlace:
http://www.escolar.net/wiki/index.php/Harold_Pinter:_Arte,_verdad_y_pol%C3%ADtica
Podéis picar sobre el título para saber más sobre el autor en Wikipedia.
Ejercicio de Intertextualidad inspirado en el relato de Felisberto Hernández: “El balcón”

Voy llegando a mi pueblo. Es un día frío y lluvioso del mes de Noviembre. Desciendo la cuesta hasta el río a muy poca velocidad para disfrutar del paisaje otoñal que ofrecen los chopos cuando sus hojas van a caer. Amarillo, verde, marrón, naranja. Es un placer para la vista acostumbrada a coches, edificios y semáforos. Bajo la ventanilla y entra un frío helador pero fresco y puro que me despeja de los kilómetros de conducción en solitario y me da la vida que busco desde hace meses. Meses que, sin salir fuera de Madrid, se sienten como apretados, llenos de angustia y pegados al alma. Aquí se despegan, se abren los sentidos y notas cómo el espíritu se expande, se afloja; cómo las sensaciones vuelven a ti y te envuelven los aromas a árbol, a tierra…
Antes de llegar a casa paro el coche junto al río y me acerco a él. Piso la arena fina que lo separa de la carretera. Vuelvo a notar la frialdad, la humedad intensa que se te mete en los huesos pero que se agradece tanto.
Me quedo unos minutos mirando cómo corre el agua, rápida y abundante, arrastra algunas algas y los pocos peces que quedan y recuerdo cuando era niña, cuántos peces y cangrejos habitaban dentro de su corriente.
Miro al norte y diviso un extenso pasto(*) verde intenso gracias a las lluvias. Con todo esto en mi retina me dirijo hacia la casa que mis padres construyeron hace muchos años.
Al abrir la puerta hay una temperatura que permite ver el aliento. Hace mucho tiempo que está cerrada. Hay que abrir las ventanas y después encender rápidamente la calefacción. Mientras lo hago coloco las cosas dentro. En mi cuarto la ropa, en el frigorífico la comida para pasar un par de días.
De pronto me doy cuenta de que el calor ha despertado la vida en la casa y una araña enorme se descuelga del techo en su hilo largo y cimbreante. Me asusto porque cae muy cerca de mí y no me gustan las arañas. Esta tiene el cuerpo pequeño y las patas largas, como la mayoría de las arañas caseras, esas que dicen que se comen los mosquitos pero que a mi me pone los pelos de punta cuando las veo moverse todas a un tiempo Pienso en darle un manotazo pero tocarla me repugna tanto que no puedo hacerlo. Busco algo con qué matarla y no lo encuentro y a la vez pienso que…. ¿Por qué matarla? ¿Qué daño me ha hecho? Dicen que las arañas están en los sitios donde hay limpieza, hay quien dice que dan suerte. Bueno, la verdad es que casi me voy acostumbrando a ellas y ya me da un poco de pena matarlas.
La araña se quedó ahí, en el mismo lugar donde quiso parar su descenso, mirándome, como queriendo ver cual era mi decisión, y cuando comprobó que no iba a hacerle daño, recogió su hilo y volvió al techo, ahora ya con sus patas abiertas disfruta del calor del radiador que la había despertado de su letargo invernal. Por alguna razón estaba segura de que no volvería a verla. Entre las dos se creó algo como un pacto de convivencia.
Cuando al día siguiente dejé la casa y cerré la puerta, mentalmente me despedí de ella hasta la primavera, pero con seguridad para entonces ya habrá buscado otro lugar donde continuar con su vida después del invierno.
domingo, 28 de diciembre de 2008
Ejercicio de Intertextualidad inspirado en el relato de Felisberto Hernández: “El balcón”
 Tamarinda
TamarindaJuana Castillo Escobar
Tamarinda sale del colmado con el cesto a rebosar. Lo lleva sujeto en el antebrazo, que cruza sobre su pecho, donde ambas manitas van unidas, apretadas, en un único esfuerzo por hacerse con él. Tan lleno va el canasto, que su cuerpecillo se inclina hacia el lado izquierdo. Tamarinda intenta no perder el equilibrio en ningún momento para que ni las viandas, ni ella, rueden calle abajo. La subida hasta la casa, yendo tan cargada, se le hace un mundo.
El señor de Urrutia, a quien sirve, comentó hace días que va a recibir una visita, “Una visita importante”, añadió. Al menos así le parece ahora a Tamarinda por el espléndido gasto en las compras realizadas hace apenas unos minutos. Y, ahora que lo piensa, porque, hasta la señorita Caléndula está muy atareada en desechar ropa y rebuscar por los baúles y armarios de la casa vestidos que se prueba y remodela, quizá para tal evento.
¡Pá que luego diga el viejo que no tiene plata pá pagar mis servicios!, piensa, a la par que camina con la cabeza gacha en el intento de no ser deslumbrada por el sol cegador del medio día. Va lo más rápido que sus piernecitas se lo permiten, desea llegar a la vivienda cuanto antes. La trenza del asa de mimbre se le clava en las carnes, le da la impresión que, de un momento a otro, su antebrazo sangrará.
Por la misma acera, en sentido contrario, baja Orfeo. El negro viejo y rengo cubre su cabeza con un enorme sombrero de color verdoso, bajo sus alas, trata de disimular una enorme nariz, amoratada, que más recuerda a una berenjena que a un apéndice nasal. A pesar de su defecto en la pierna camina rápido. Necesita llegar pronto al hogar. Hace demasiado que salió de él y Dalia, su esposa, no puede estar mucho tiempo sola. Orfeo teme que, a causa de su ceguera, sufra algún percance. Las prisas de ambos, el hecho de que ninguno de los dos mire al frente, sino al suelo, hace que el choque no se haga esperar.
- Discúlpame, niña –le dice Orfeo a Tamarinda mientras le sostiene por los hombros para que no de con sus huesos sobre el adoquinado de la acera-. Iba distraído, ya tú puedes imaginar, pensando en cosas de mayores. ¿Cómo te encuentras?
Tamarinda levanta la cabeza y le mira a los ojos. Los de ella, negro azabache, lanzan chispas. El capacho cae sobre el pavimento. Por el piso ruedan papas, mangos, tomates, la piña se va por el medio de la calzada, el pan queda a sus pies, la carne…
- ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo me encuentro? –Brama con voz atiplada-. ¡Fatal! ¿Cómo ha de ser sino? Vamos, no se quede ahí mirándome con la boca abierta, al menos ayúdeme a recoger las viandas del suelo antes de que vean los señores desde el balcón este desastre.
Orfeo, como puede, corre tras las frutas que no paran de rodar calle abajo. Algunos niños le ayudan. Otros, al verlos, se mofan de ambos.
El negro regresa jadeante. Trae sus manos llenas de las frutas escapadas del capacho, algunas se han magullado con el golpe. Tamarinda, al verlas, tuerce la boca en un gesto de desazón.
Espero que no se note demasiado, se dice, pondré las más pachuchas en el fondo del frutero y las mejores quedarán en la parte superior. Trataré que este desastre pase desapercibido… Orfeo corta de golpe sus disquisiciones:
- Que digo…, pues… Que lamento el encontronazo, también… -El negro se ha quitado el sombrero y lo hace girar. Se le ve nervioso. Arruga el ala, enorme, entre sus manos rugosas y encallecidas. Traga saliva antes de continuar-: También deseo pedirle que disculpe mi torpeza… Pensé… Creí que…
- Que era una niña, una mocosa que le hace la compra a su madre, y no una adulta. ¡No se fijó en que soy enana! –Exclama Tamarinda con acidez en la voz.
- Sinceramente, no, no lo hice. Le pido de nuevo que me disculpe. Ya yo estoy viejo…
Tamarinda le mira de arriba abajo. No es la primera vez que repara en él. En más de una ocasión le ha visto desde la casa bajar sofocado, como hoy, por esa misma acera. Siempre nervioso. Y ella, curiosa, siempre se pregunta: ¿A qué tantas prisas…?
- Si no le molesta –dice Orfeo-, y no teme que se burlen de usted por compartir asiento con un negro rengo y viejo como yo, podríamos descansar un instante en ese banco de la plazuela.
La enana lanza al calor de la tarde una vibrante carcajada.
- ¿Molestarme? ¿A mí? También yo podría opinar lo mismo, ¿no le parece? Tal vez usted no quiera compartir banco conmigo por ser enana.
Orfeo alza los hombros y sonríe. Su risa es callada, franca, y deja entrever una hilera, casi perfecta, de dientes inmaculados.
- Vamos –y el negro, después de recolocarse el sombrero, toma el cesto con sus manos anchas y endurecidas por las labores del campo. Con suavidad empuja a Tamarinda hasta la placita, busca un banco al amparo de un plátano de indias y la invita a sentarse, luego lo hace él-. Cuando descansemos del susto le acompañaré a casa. ¿Vive muy lejos?
- ¡Noooo! –Exclama Tamarinda divertida-. La casa en la que presto mis servicios es la que está junto a la plaza. Ahí enfrente, la de…
- ¿La del balcón con los vidrios de colores?
- Sí, esa misma.
- Siempre hay una mujer al otro lado…
- La señorita Caléndula. No se separa de su mirador… Bueno, alguna que otra vez sí lo hace, momento que aprovecho pá limpiar los cristales..., hasta donde llego. Por eso yo lo conocía a usted: de verle pasar por delante de la casa mientras los limpiaba. En otras ocasiones lo vi desde el jardín. Es curioso, siempre va tan cabizbajo o…, al menos así me lo parece, agobiado por algún peso enorme. ¿Tiene problemas?
- ¿Y quién no, m´hija?
- Sí, es cierto, todos los tenemos.
El silencio toma asiento entre ambos. Es como si el bochorno del medio día se hubiera transformado en sosiego y, tomando cuerpo, se expandiese entre los dos. Orfeo mira sus manos encallecidas, surcadas por ríos abultados por los que corre lenta su sangre, las restriega, de ellas se escapa un sonido leve, como de papel. Tamarinda le observa con el rabillo del ojo. A su vez tiene sus manos sobre la falda, encogidas. Sus deditos se acarician entre sí como patitas de gato meloso. ¡Le gustaría preguntarle tantas cosas! No se explica por qué siente tanta curiosidad, pero lo cierto es que le agrada hablar con él, le gustaría saber más de su historia, decir que tiene un amigo… Se revuelve en el asiento, parece incómoda. Orfeo la mira y pregunta:
- Si lo desea, nos vamos…
- No, no es eso, es que no estoy acostumbrada a hablar…
- Ya… Yo soy, m´hija, un desconocido. Lo entiendo. Es el momento de despedirnos.
- No, no me ha entendido. Lo que digo es que jamás hablo con nadie, no tengo amigos. Los señores son amables, pero son los señores. Sólo se dirigen a mí cuando hay que preguntar algo sobre la casa, la compra, mis tareas… Pero no son verdaderas conversaciones. No sé si me entiende.
- Perfectamente, m´hija, perfectamente. Yo he tenido patrones que ni me hablaban, ni tan siquiera me miraban… Algunos, incluso, usaron el látigo cuando niño. Son recuerdos que aún duelen, pero otros de mi juventud duelen más. Como dijo alguien: “Las nostalgias tocan mi ventana en la noche, mientras que en el día las disipa”.
- ¡Qué frase más linda!
- Sí, es hermosa. Yo la aplico a diario: por el día trato de estar ágil, dicharachero, parlanchín, para que mi Dalia no se entristezca…
- ¿Quién…? ¿Quién es Dalia?
- Mi esposa. La mujer más bella de este mundo. Con unos ojos increíbles, color de mies madura… Le encantaba venir al campo a traerme la comida. Comíamos juntos. Luego, hacía un poco de siesta, sin dormirse, porque lo que a ella le atraía era echarse sobre el pasto después de comer y mirar al sol… Hasta que ese sol, que tanto le encantaba, la cegó. Le robó el dorado de sus pupilas a cambio de dos nubes blancas. Por eso voy siempre con prisas, porque no deseo que se accidente, porque el tiempo que la dejo sola en casa se me hace un mundo… Me quedé sin empleo, el campito que laboraba me lo quitaron: murió el dueño y el hijo no me quiere en su hacienda. Ahora busco un trabajo para podernos mantener, Dalia es mi motor…
Tamarinda escucha a Orfeo con atención. Qué vida, piensa, siempre es lo mismo: unos disfrutan como locos de todos los placeres y otros, por nuestras circunstancias, sólo los vemos de lejos. ¡Hasta la vida nos saluda de lejos! Sin saber cómo Tamarinda se oye decir:
- Tuve un novio, hace muchos años. Él era normal, bajito, pero sin mi problema. Creí que nos casaríamos. La primera vez que fui a su casa, para conocer a su familia, era Navidad. Preparé una apetitosa torta de chocolate… Se me da bien la cocina… Iba totalmente ilusionada cuando, al llegar al frente del edificio escuché voces. Se oían a través de la ventana abierta. Alguien, que más tarde supe era su madre, gritaba “Si te casas con una enana engendrarás monstruos, y yo no deseo ver corretear a mi alrededor niños monstruosos. ¡Tú eres normal! ¡Debes encontrar y casarte con una mujer normal!”. Luego una voz de hombre atronó: “Si persistes en seguir con esa relación te repudiaré como hijo”. Se oyeron risas. Volví sobre mis pasos, pensé que lo mejor era regresar a mi casa, esconderme; pero retomé el camino y me enfrenté a aquélla cena que transcurrió en una calma tensa. Él, después de la Misa del Gallo me acompañó a casa, supe en ese instante que no le volvería a ver. A los dos meses empaqueté en una colchita cuatro recuerdos, las cosas que me eran más imprescindibles, y me vine a este pueblo. Llegué en el mismo momento en el que el señor de Urrutia lo hacía a su casa. Me paré ante él y, sin ningún azoramiento por mi parte le dije: “Veo que es nuevo. Imagino que necesitará una criada”, y aquí sigo desde hace más de diez años…
Orfeo suspira, le da unas palmaditas en las manos tras lo que añade:
- Creo que ya descansé suficiente. Se hace tarde.
El negro ayuda a Tamarinda a bajar del banco. Recoge el cesto y acompaña a la enana hasta la puerta de la casa. Delante del jardín se quita el sombrero y se inclina ante ella:
- Hasta otro día, m´hija. Me encantó hablar con usted.
Tamarinda asiente. El estómago parece que se le ha subido a la garganta. En ese preciso instante se da cuenta de que jamás habló de su historia con nadie. Se agacha, elige del capacho un par de tomates, un mango y algunas papas y las deja en el sombrero de Orfeo. Suspira antes de decir:
- También a mí.
Tamarinda empuja la cancela y atraviesa el jardín con rapidez. Piensa, no, sabe a ciencia cierta que, cuando entre en la casa, el señor de Urrutia le hará muchas preguntas: “¿Quién es ese negro con el que ha estado hablado? ¿De qué le conoce? ¿Por qué le ha dado comida?” Y ella no tendrá ningún inconveniente en responderle a todas. Cargará las tintas: “Le conozco desde que estoy en su casa. La esposa se quedó ciega. No tienen qué comer, ni ropa para vestirse. Malviven en una cabaña. Además en esta su casa, sería de una gran ayuda como, por ejemplo, limpiar bien los vidrios coloreados del mirador de la señorita Caléndula…, yo, debido a mi estatura, no llego hasta los rincones más altos”. Tamarinda está segura de que, si añade esta frase, la misma señorita será quien solicite los servicios del negro.
Continúa pensando mientras se dirige a la casa: El señor es algo tacaño, pero de buen corazón, tal vez consiga ayudar a mi amigo. Tendré alguien con quien hablar… Además, la casa es grande. Al menos hay tres dormitorios cerrados. Si consiguiera que viviesen con nosotros yo podría cuidar de Dalia. Ahora que caigo, él, ¿cómo se llama? Es mi amigo y no sé cómo se llama…
Por su parte Orfeo camina calle abajo. Lleva el sombrero en las manos, casi lleno con los presentes de Tamarinda. Sonríe. Sabe que Dalia le aguarda. Se siente feliz, intuye cambios. En esta mañana luminosa Orfeo galopa al encuentro de su vida.
____________________________________
Este mío es como una primera parte del relato de Isabel Fraile: “Dos colores”, del que tomo prestados los nombres de sus protagonistas, Orfeo y Dalia, así como parte de la frase final: “…al encuentro de su vida”.
De Berta Cuadrado tomé el nombre de la señorita “Caléndula”.
De Adriana Salcedo la frase: “Las nostalgias tocan mi ventana en la noche, mientras que en el día las disipa”. De Pepi Núñez la imagen hiperbólica de la “nariz como una berenjena”.
Madrid, 7-9-XII-08 – 21,10 p.m.

viernes, 19 de diciembre de 2008
Ejercicio de Intertextualidad inspirado en el relato de Felisberto Hernández: “El balcón”
 Dos colores
Dos coloresIsabel Fraile Hernando
El viejo del sombrero verde camina por la acera como todos los días. Su andar es pausado y algo rengo. Las alas inmensas de aquel sombrero ocultan parte del rostro. Aún así, se distingue bajo ellas su nariz amoratada que recuerda una berenjena. A pesar de su tez oscura, en el apéndice nasal resalta el color cárdeno.
Su hogar está al final de la larga calle, donde una línea invisible separa dos mundos. No ha tenido oficio estable en su fatigosa existencia. Cuando joven, hacía pequeños trabajos de diverso tipo para los señores de las casas grandes. Actualmente malvive de la caridad de sus convecinos. Una esposa enferma, casi ciega, le espera como única familia, sus muchos años de matrimonio fueron estériles. El camino de su vida fue como un laberinto. Tal vez no supo elegir el sendero adecuado, aunque una persona con su defecto físico y negra no tenía muchas oportunidades. Ahora, es tarde para pensar en lo que pudo haber sido.
De la casona con jardín, situada a la derecha, sale un anciano cargado con una bolsa grande. Le llama:
-¡Eh, compadre!
La forma de dirigirse a él le extraña. Nadie le ha tratado nunca de compañero. Se acerca renqueando mientras observa a su interlocutor. Es un abuelo de aspecto tímido, ojos azules y un labio colosal como el palco de un teatro. Las manos temblorosas sujetan apenas el bolsón.
-Perdone si le importuno. Le veo pasar por aquí a diario. También sé del momento difícil que atraviesa por Tamarinda, mi fámula. He hablado con mi hija de sus circunstancias -al decir eso mira hacia lo alto de la fachada. Tras los cristales de un balcón de invierno, se intuye la figura femenina-. Le ofrezco el contenido de esta bolsa, son vestidos de ella para su mujer y algo de comida. Espero no lo considere un atrevimiento.
El negro, aunque al principio está nervioso, poco a poco se tranquiliza. Le da las gracias con una leve inclinación de cabeza. Al coger el regalo, las manos de los dos hombres se rozan por un momento. Son manos nervudas por la edad, su flujo interior es casi tan lento como el paso del negro. Las cuatro han acariciado mucho a lo largo de su vida. Las oscuras, el pelo de la mujer, en señal de consuelo al principio de la enfermedad. Eran las caricias más recientes. Otras, de jóvenes enamorados, las relegaba al recuerdo de su dueño.
Manchitas como pequeños mapas marrones, se esparcen por las manos del abuelo de ojos azules. Esas, aún confortan a una hija caprichosa y difícil desde que murió su madre. Tan lejos y tan cerca.., su vida tiene mucho en común.
El negro sigue calle abajo. Se vuelve. La puerta de la casona está otra vez cerrada. Piensa en Dalia. Imagina a su esposa en la silla cerca de la ventana con su vestido blanco. Es su color preferido aunque no lo pueda ver, dice que tiene un olor especial que no poseen otros colores y se siente feliz engalanada con él.
Al llegar a su casa abre con cuidado la puerta. La estancia es acogedora. Una voz cascada pregunta desde el otro cuarto.
-Orfeo, ¿eres tú?
El hombre se quita el sombrero, deja la bolsa en el suelo y con su mejor sonrisa va al encuentro de su vida.
*Su nariz amoratada recuerda a una berenjena (frase de Pepi Núñez)

jueves, 18 de diciembre de 2008
Ejercicio de Intertextualidad inspirado en el relato de Felisberto Hernández: “El balcón”
 ENTRE EL NORTE Y EL SUR
ENTRE EL NORTE Y EL SURAdriana Salcedo Jaramillo
Se detuvo frente a un campesino a preguntar, quien le señaló con su mano callosa:
–Por aquí se va al norte, y por allá al sur -y continuó cavando la tierra. Mientras su cara terrosa desaparecía bajo su pala.
El hombre se cubrió nuevamente con su sombrero de paja. Divisó en el norte un extenso pasto, de largos flecos. Y al sur, varios árboles longilíneos y altos, entre ellos pudo vislumbrar un robusto árbol ancho y soberbio. Se dirigió a él, casi sin aliento, con el sólo recuerdo anclado en su mente…, aquel balcón cayéndose sin apremio y los rostros de sus patrones desfigurados mirando la tragedia, el anciano sujetando con sus manos venosas su propio espanto, y a su hija le salió un grito sin sonido, sus mandíbulas se apretaron, como si se le cayeran a pedazos también.
Al llegar al frondoso árbol y protegiéndose en su vasta sombra, casi inconsciente, durmió por un largo rato. Recorrió un enorme túnel, silencioso, agudo. ¡De pronto!..., una voz ronca y pesada le habló:
-Soy un árbol viejo, y por viejo, sabio.
Se detuvo en un desconcierto absoluto, sin poder articular palabra alguna, sólo sus latidos salían desde el pecho hacia fuera, al perder el equilibrio cayó de costado, contrajo los músculos adelantándose al dolor, pero no lo hubo, jamás sintió tanta suavidad.
-No debes asustarte, dijo el árbol ¿Has conocido árbol que haga daño?
-Eh…, no…, nunca -respondió.
-Entonces, ¿cual es el temor?
Casi temblando se dirigió a la voz:
-...Yo…, eh…, nunca escuché hablar a un árbol, ¿Discúlpeme, dónde estoy?
-Dentro de mí, en mi tronco.
Con un salto en el pecho le dijo:
-¡Por eso eres tan suave!, ¡es tu sabia!
-Así es amigo.
Sus ojos vieron un halo de luz blanca y espesa, sintió un enorme colchón que lo rodeaba, como un niño se dispuso a jugar, olvidando su pierna renga empezó a saltar por todas partes. Podía lanzarse sin temor, sus caídas eran suaves, ligeras. Meciéndose en cualquier sitio, a mayor impulso sus volteretas eran casi un lujo para él. Excitado gritó el hombre:
-¡Oye árbol, este juego es espectacular! -Esto no me puede estar pasando… ¿serán los años?
-Eh, compañero. No eres el único que ha hablado conmigo.
-¿Verdad?, preguntó casi incrédulo.
-Hace pocos días, estuvo mi gran amiga Ursula, ella viene a descansar aquí, y me cuenta sus temores. Ursula es tan gentil, a pesar de su pena, sonríe y disfruta de mi compañía.
Aquel nombre le retumbó toda su estructura sesgada por el duro trabajo de una vida entera y la pesadez de su pierna maltrecha. Con voz pálida..., susurró:
- ¡Ursula! ¡La de la historia de la señorita Inés!
- Sí, es bella como su alma. Lástima que su pena no la pueda calmar. Sufre y sufre -continuó el Árbol.
El rostro de Inés, la hija de su patrón -el anciano-, le trajo a su alma un arsenal de dudas. Mientras el árbol continuaba su charla, sin prestarle mucha atención.
-Amores inconclusos, relaciones tormentosas.
Como perdido en él mismo y hablando casi para sus adentros el pobre hombre balbució…:
-¡Ay!, todos tenemos penas de amor, dolores de vida.
-Pero se olvidan del amor en sí. Como trampas hechas por Uds. ¡No saben vivir! -Le respondió con su voz ronca.
Despertó sin preámbulo. El árbol permanecía imponente y en silencio. Ya de pie lo observó una y otra vez. Nunca vio tronco tan mágico y misterioso. Seguido de un impulso lo abrazó sin desprenderse de él. Una enorme rama se dobló con el viento y acarició su pierna renegada.
Siguió camino, en silencio, y repuesto. Ya no importaba el mal episodio. El balcón se había derrumbado y sus patrones se marcharon muy lejos. El jardinero de oficio, debía conseguir trabajo en algún lugar.

miércoles, 17 de diciembre de 2008
Ejercicio de Intertextualidad inspirado en el relato de Felisberto Hernández: “El balcón”

Cuando el joven llegó, él tuvo en cuenta la cara de agrado con que miró a su hija por primera vez. Desde entonces ya no le quedó la menor duda de que había acertado en el hombre elegido para sacar a su adorada descendiente del sueño irreal en que se hallaba sumergida desde la ausencia de su madre.
Su querida esposa enfermó gravemente cuando la niña contaba tan solo con 5 años de edad. Estaban muy unidas. Úrsula, que así se llamaba la finada, no tenía ojos ni voluntad más que para cuidar de su pequeña. Le hacía vestiditos para su muñeca, le ayudaba a vestirla, las dos la llevaban de paseo por el malecón, le hacían comiditas... Eran inseparables, hasta que la enferma no tuvo más remedio que abandonar lo que más quería por fuerza mayor y muy a su pesar.
Desde entonces, Caléndula -le habían puesto ese nombre por ser el de una de las flores favoritas de su madre- no volvió a salir a la calle. Suplía la realidad, que no era de su agrado, por un mundo de quimera. Sus manitas creaban cada mañana un hermoso jardín florido, donde los pétalos eran sustituidos por abigarrados paraguas desplegados. Su hermosa cabecita era capaz de inventar todo tipo de historias sobre las sombras que la vidriera pintaba al transitar delante de sus cristales traslúcidos. Ella amaba, sobre todas las cosas, al balcón que había dado cobijo a la hamaca en la que su progenitora solía tomar el sol cada mañana. La pequeña se sentaba a sus pies y, aunque fingía dormir, se mantenía alerta a cualquier quejido o movimiento de su madre. Unas veces sus manos de nácar le ofrecían agua fresca a sorbitos, otras se la pasaban agitando sin cesar un abanico. Su corto juicio barruntaba, que mientras que su madre recibiera aquel aire fresco, no se olvidaría de respirar. Pero una mañana lo hizo. Y por más súplicas, gritos, llantos y sacudidas que recibió de la pequeña, su cuerpo había incumplido para siempre su promesa de no abandonarla jamás.
El padre contempló con alborozo cómo ella fue abriendo su corazón al desconocido. El pianista comenzó a ganarse su amistad, hasta que ella poco a poco lo hizo su confidente. El padre pudo respirar aliviado porque su Caléndula había florecido en alguien real con quien platicar, capaz de prestarle sus oídos sin dar la menor importancia a que su cabeza, de vez en cuando, deambulara con rumbo incierto. ¡Por fin!... ¡Cómo ansiaba ir a reunirse con su amada sin más tardanza!
Berta-Isabel Cuadrado Alvarez
Madrid, 4, diciembre, 2008
Relato basado el "El Balcón" de Felisberto Hernández y en la frase de mi compañera Isabel Fraile: "Aunque al principio estaba nervioso poco a poco se tranquilizó"
martes, 16 de diciembre de 2008
Ejercicio de Intertextualidad inspirado en el relato de Felisberto Hernández: “El balcón”

Pepi Núñez Pérez
Las lágrimas le caían como cataratas, mientras miraba su querido balcón derribado en el jardín. Su dolor es tan grande, que piensa que no podrá soportarlo. Durante años él había sido su vida, su amor, su compañía. Cuando ella coloca sus brazos alrededor de los cristales, interiormente es como si el balcón le devolviera su abrazo. Él le habla a través del color de sus cristales, y de esa forma le explica de quién puede fiarse y de quién no.
Fue él quien le dijo al verle pasar por el cristal verde, que el pianista era un hombre solitario, que amaba las plantas, que podrían ser buenos amigos, por eso le aceptó desde el primer instante.
Recordó las noches en que no pudiendo dormir, salió al balcón con su camisón blanco. Se recostaba en los cristales, y estos, lejos de estar fríos por la humedad de la madrugada la envuelven en una suave tibieza como si de unos cálidos brazos se tratase. Muchas noches el alba la encontró en la misma postura. Entonces regresaba a la cama feliz, se separaba del cristal despacio, como si no quisiera despertar a su fiel amante y, caminando de puntillas, se alejaba del balcón.
Pero ahora él yacía en el suelo, destrozado. Sus cristales rojos, hechos añicos, eran como su sangre vertida sobre la hierba del jardín. Con las manos se tapó los ojos, en un intento de no ver la cruel realidad y comenzó de nuevo a llorar de forma desconsolada. Ella era la única culpable de tanta desgracia, nunca debió ir al dormitorio del pianista, fue una locura. Aquella noche las palabras danzaban en su cabeza, y ella las intentó parar sin conseguirlo, quería hacer el más bello poema. Pensó que el balcón dormía, por eso aprovechó y subió muy despacio al dormitorio de su huésped. Pero él se enteró, y le mandó la horrible araña negra, fue su forma de decir:
– Sé dónde estás y no me gusta.
Pero Irene sólo fue a leerle lo que le había compuesto a él, a su balcón. Quería la opinión de su nuevo amigo. Claro está que los celos no comprenden nada. Desde esa noche lo notó frío, distante, sentía que aún la amaba, pero se imaginó que la duda ya se instaló en su alma. Pensó que, con el paso del tiempo, olvidaría aquél incidente, pero no fue así. No pudo soportarlo, por eso se suicidó. La dejó sola, terriblemente sola y triste. Jamás se recuperaría de la pérdida de su amado. Para el resto de su vida sería: la viuda del balcón.
Pepi Núñez 11/11/08
Relato inspirado en El Balcón de Felisberto Hernández Ejercicio de intertextualidad
Comienza con una frase hiperbólica de Avelina Chinchilla

domingo, 14 de diciembre de 2008
Comentario al relato de Felisberto Hernández: "El balcón"
 Trabajo realizado por Juana CASTILLO ESCOBAR
Trabajo realizado por Juana CASTILLO ESCOBARComo se ha podido leer en los diferentes comentarios de las alumnas, se trata de un relato que, a pesar de parecer sencillo, no lo es tanto, es polémico y da lugar a opiniones encontradas como cualquier otra obra ya que autor y relato son uno, lectores y opiniones cientos o miles, tantas como lectores, y todas distintas.
En lo que sí estamos de acuerdo es en que se trata de un relato narrado en primera persona, con un narrador, por tanto, deficiente: sabe sólo lo que ve y sólo puede contar lo que ve y escucha, nada más.
Para mí, en este caso, se trata de un narrador de los que hacen que te preguntes: “¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?”, me explico, este narrador en primera persona bien puede decirse:
1) que es el protagonista de la historia, sin él la desconoceríamos,
2) es un narrador que se esconde, se camufla, nos cuenta pocas cosas de él para dar paso e importancia a sus personajes, además, porque quizá no desee ser reconocido.
Digo esto porque se trata de una primera persona que bien pudiera ser el mismísimo autor. Ese “YO-narrador” es músico, pianista itinerante al igual que lo era el autor, Felisberto Hernández: músico itinerante que se ganaba la vida actuando en bares y cines de las ciudades y pueblos de su entorno. Las preguntas que surgen de inmediato son: “¿Por qué esta historia no puede ser una simple anécdota? ¿Algo que en realidad le sucedió a ese yo que se camufla, ese yo-narrador-autor llamado Felisberto Hernández y que, en el relato, incluso obvia su nombre así como el de los personajes principales, el padre y la hija? ¿Los olvidó sin darse cuenta, o lo hizo a propósito para que nadie que leyese su historia pudiera reconocerlos? ¿Tan descabellado resulta pensar que en una de esas giras no conoció a alguien parecido y lo inmortalizó en un relato? Unos personajes que, en todo cuento que se precie, son anónimos”. Porque, leyendo despacio se ve que el trío principal: pianista, padre e hija, no tienen nombre; a parte está la personificación del balcón (que da título al relato y en torno al que gira la trama del mismo, podría ser considerado el antagonista del narrador, antagonista a través de la figura y de las palabras de la hija). Los únicos personajes femeninos que sí aparecen nombradas son: Tamarinda, la sirvienta enana, y una mujer llamada Úrsula, fruto de la imaginación de la hija que siempre anda ideando historias, son personajes “extras” que, como en las películas, están ahí para hacer bulto o, en algún caso como puede llegar a ser en el de Tamarinda, para inquietar. Lo cierto es que hay, al menos, una decena de personajes salpicados por el texto.
El entorno está descrito de forma rápida, como si no importara. En realidad la historia es un suceso de actos, como en una representación teatral, que tienen lugar:
- el primer acto en el teatro donde actúa el músico y luego, las otras dos escenas, muy rápidas, son unos instantes en la calle y luego en un bar en el que charlan el anciano con el pianista,
- el resto de los actos, hasta cuatro más, vienen dados por cortes temporales (el segundo cuando el anciano va a buscar al músico-narrador al hotel) se desarrollan en el interior de la casa en distintos escenarios: en el comedor, en el dormitorio de la hija, en el dormitorio que le asignan al pianista, en lugares de paso como el jardín o el corredor de las sombrillas…
Los personajes se mueven en una atmósfera pequeña, agobiante, como en el escenario de un teatrito, casi de juguete. Los diálogos que mantienen entre sí son fluidos, algunos directos y otros insertados en el texto, transcripciones del narrador de cosas dichas por sus personajes.
Existe una enorme personalización de los objetos a los que el autor les dota de una humanidad que, lógicamente, no poseen. Es una humanidad que viene dada por los propios personajes cuando estos se presentan en su estado más “puro”, digamos, más “lúcido”, cuando son personas cabales y educadas… Pero llega un momento en el que las personas, dejan de serlo cuando se sientan a la mesa: la cena pasa a ser casi una bacanal, donde el anciano y el pianista se dejan caer en los brazos de la gula y la bebida, añadido a todo ello la figura de Tamarinda, la criada enana, que en ese momento saluda casi como un bufón, todo hace que el encanto anterior, la humanidad, el buen gusto, desaparezcan, es entonces cuando esos objetos dejan de tener ese protagonismo, esa humanidad, ese alma de la que poco antes se les dotó, dejan de serlo con la imagen del anciano “agarrando al botellón por el pescuezo para doblegarlo y hacerle que escancie el vino”, se personifica al objeto, pero se embrutece al anciano.
Hay, también una presencia si no premonitoria, sí algo inquietante como es la “figura” de la araña, probablemente el artrópodo con presencia más intensa en el conjunto de creencias humanas primitivas. A lo largo de cinco continentes y de 5.000 años, la araña ha sido vinculada a importantes divinidades en las que residen al mismo tiempo tanto poderes creadores como destructores. La araña ha sido símbolo de vida (creación, fertilidad y sexo) por su capacidad para la construcción de telas a partir de sí misma, pero también de muerte (guerra y destrucción) por su capacidad predadora y la toxicidad de su veneno. Esta ambivalencia, puede rastrearse en antiguos mitos mediterráneos, pero también en el continente africano, en las culturas mesoamericanas y entre las tribus de nativos norteamericanos o en las islas del Pacífico. Indudablemente no aparece en el relato porque sí, sino que es un aviso de lo que sucederá: la hija está con el pianista en el dormitorio de éste, consecuencia: suicidio del balcón.
Hay cantidad de figuras retóricas: personificaciones (las más utilizadas), comparaciones, metáforas, hipérboles, oxímoron, catacresis…
El cuento es realista pero, ese toque mágico dado por la personificación de los objetos, es lo que le imprime ese halo de irrealidad, de casi cuento de hadas. Me gustó, es una historia que se lee bien, de la que se puede sacar mucho mayor partido de lo que por sí misma ofrece, es más, al menos yo así lo he sentido: hubiera querido que el autor nos permitiera conocer más cosas de todos ellos, porque son unos personajes con un mundo interior digno de ser explorado.
viernes, 12 de diciembre de 2008
Comentario al relato de Felisberto Hernández: "El balcón"
 Trabajo realizado por Isabel FRAILE HERNANDO
Trabajo realizado por Isabel FRAILE HERNANDO 1.- ¿Quién es el narrador, un personaje o una voz? Un personaje.
Comentario al relato de Felisberto Hernández: "El balcón"
 Trabajo realizado por Pepi NÚÑEZ PÉREZ
Trabajo realizado por Pepi NÚÑEZ PÉREZ Para mi es un relato que rezuma belleza por todos lados, aunque el amor que se siente sea a un balcón. Su autor, para mí desconocido, me parece que poseía muy buena imaginación. (Reconozco que soy una romántica empedernida).

lunes, 8 de diciembre de 2008
Comentario al relato de Felisberto Hernández: "El balcón"
2-¿Se trata de un narrador en primera, segunda o tercera persona? Primera persona.
3-¿Quién es el protagonista? El músico -pianista-.
4-¿Hay muchos personajes? Varios.
5-¿Hay diálogo? ¿Cómo crees que es: directo o insertado en el texto? Directo.
6-¿Existe descripción del paisaje? Sí.
7-¿Se hace perceptible el paso del tiempo? Sí.
8-¿A qué género dirías que pertenece: ciencia ficción, terror, policíaco, fantástico, de aventuras, amoroso, de misterio, realista...? Fantástico.
9-¿Cómo es el lenguaje? No sé decirlo claramente, pero es una narrativa entre poética y coloquial.
10-Sensaciones que te ha producido el relato, si te ha producido alguna. Con facilidad entre a varias sensaciones. Misteriosas y en momentos una sutil sensación de miedo. ¡Bello el relato!
Comentario al relato de Felisberto Hernández: "El balcón"

2.- Se trata de un narrador en primera persona.
3.- Yo diría que el protagonista realmente es el balcón.
4.- Ahora mismo no recuerdo pero creo que sólo son 4 y alguno más que aparece de vez en cuando.
5.- Sí hay diálogo y me parece recordar que es directo y no está insertado en el texto.
6.- Lo que describe realmente es el balcón y apenas el resto del "decorado". En realidad es como si fuera una obra de teatro ya que apenas si salen del comedor.
7.- El tiempo se ve que pasa pues el pianista va y viene, duerme una noche, se vuelve a marchar...
8.- Yo diría que es fantástico. Lo califico como "cuento".
9.- El lenguaje es bastante accesible y sencillo, aunque a mi me parece que tiene una narrativa muy bonita, si se acepta el término.
10.- Me he quedado pegada al texto nada mas empezar. Quizá sea un poco una paranoia, pero a mi me ha gustado, aunque a veces me dejaba bastante desconcertada. Cuesta un poco entender que quien lleva la voz cantante del cuento es el balconcito.
Nines de Andrés del Palacio - Coordinadora Onda Latina y C.C. Pablo Picasso.
Comentario al relato de Felisberto Hernández: "El balcón"
2.- ¿Se trata de un narrador en primera, segunda o tercera persona? La historia es narrada en primera persona. No es omnisciente, solo sabe lo que ve, oye o percibe.
3.- ¿Quién es el protagonista? La protagonista de la historia es la hija del anciano que invita al pianista a casa para le toque a su hija.
4.- ¿Hay muchos personajes? Hay cuatro personajes: el pianista, que narra la historia, un anciano, su hija, Úrsula, y la criada enana, Tamarinda.
5.- ¿Hay diálogo? ¿Cómo crees que es: directo o insertado en el texto? El diálogo es directo. Está bien diferenciado del texto narrativo e introducido por dos puntos que introducen las frases habladas en líneas a parte.
6.- ¿Existe descripción del paisaje? Hay poco paisaje descrito. Solo se describe, por encima, el lugar donde se encontraba el balcón en la casa, el jardín, que tenía a un lado yuyos y árboles espesos (p. 10). Se describe poco el salón: se dice que hay cuadros y cómo están colocados, la situación del comedor respecto a la casa, del reloj de pie...
7.- ¿Se hace perceptible el paso del tiempo? Si. El relato transcurre en cuatro días diferentes: el primer día, el anciano va a hablar con el pianista y lo invita a su casa. El segundo día el pianista va casa del anciano, cenan, hablan, no toca el piano pero se queda a dormir. Al día siguiente se levantó temprano, comió con el anciano, volvió a la casa después de comprar un libro, cenaron juntos y él relató cuentos que les hicieron reír, después de cenar él fue a tocar pero se rompió una curda del piano. Se quedó de nuevo a dormir, almorzaron juntos, cenaron el pianista y el anciano solos y se quedó también a dormir. Por la noche él mata la araña. A la mañana siguiente él se va a dar un concierto. El último día de la historia, el pianista acude a la llamada telefónica del anciano, que le cuenta, pocos días más tarde, que el balcón se ha caído.
8.- ¿A qué género dirías que pertenece: ciencia ficción, terror, policiaco, fantástico, de aventuras, amoroso, de misterio, realista…? Creo que pertenece al género del realismo-mágico: es un relato fantástico, que mezcla la realidad con la imaginación de la protagonista. También hay romanticismo en su amor por el balcón con quien se considera casada y luego su viuda.
9.- ¿Cómo es el lenguaje? El lenguaje es sencillo, pero se utiliza para narrar acciones de los objetos desde otra perspectiva diferente a cómo los vemos normalmente. Hay una personificación de los objetos: las manos, la ropa, el balcón, etc.
10.- Sensaciones que te ha producido el relato, si te ha producido alguna. Me ha producido extrañeza por causa de la personificación de los objetos, curiosidad por saber cómo terminaba la historia, y tristeza por el romanticismo recurrente que la hija tiene por los objetos para paliar su soledad.

jueves, 4 de diciembre de 2008
Con motivo del asesinato ayer, 3-XII-08, de un cuidadano español en el País Vasco comparto con todos vosotros un poema de Antonio GARCÍA VARGAS.

(Con motivo del asesinato, hoy, en el País Vasco,
de un ciudadano español)
martes, 2 de diciembre de 2008
Lecturas autores consagrados: Felisberto HERNÁNDEZ, historia de Uruguay, por Juana Castillo Escobar.

El territorio que hoy forma parte del Uruguay fue descubierto en 1516 por el navegante español Juan Díaz de Solís, primer europeo que llegó al estuario del Río de la Plata, al que denominó mar Dulce; ese mismo año, los miembros de su expedición murieron a manos de los charrúas, tribu que se opuso a los intentos de colonización durante el sigloXVI. En 1624 fue fundado el primer asentamiento español en el puerto fluvial de Soriano, situado en el actual departamento de Soriano, en el río Negro.
Rivalidad internacional durante la colonia
Entre 1680 y 1683, para desafiar la soberanía española de la región, los colonizadores portugueses de Brasil establecieron diversos asentamientos sobre las costas del Río de la Plata, frente a Buenos Aires, como la Nova Colonia do Sacramento (véase Colonia del Sacramento). Sin embargo, los españoles no efectuaron ningún intento para desalojar a los portugueses hasta el año 1723, cuando éstos comenzaron a fortificar los cerros que rodean la bahía de Montevideo. Una expedición española que procedía de Buenos Aires obligó a los portugueses a abandonar el lugar, fundando en 1726 la ciudad de Montevideo.
La rivalidad hispano-portuguesa continuó hasta 1777 con la ocupación de Sacramento y la firma de los Tratados de San Ildefonso. De esta forma se instauró la soberanía española sobre el territorio bajo la jurisdicción del primer virrey Pedro Antonio de Cevallos. Ese mismo año, el rey de España CarlosIII daba carácter definitivo al virreinato del Río de la Plata, con sede en Buenos Aires. Durante 1810 y 1811 los revolucionarios uruguayos, al mando del general José Gervasio Artigas, se unieron a los patriotas de Buenos Aires en su alzamiento contra España (véase Grito de Asencio). El gobernador español fue expulsado de Montevideo en 1814, pero dos años después los portugueses de Brasil, al percibir que el nuevo territorio emancipado conocido como Banda Oriental se había debilitado tras su lucha contra España, invadieron el territorio, presuntamente para restablecer el orden.
La conquista portuguesa se completó en 1821, momento en que la Banda Oriental fue anexionada por Brasil. Los insurgentes dirigidos por Juan Antonio Lavalleja -los célebres Treinta y Tres Orientales- restablecieron la independencia del país en 1825 y, con la colaboración de Argentina, libraron una exitosa guerra contra Brasil, país que en 1828 reconoció la independencia uruguaya.
 Independencia y guerra civil
Independencia y guerra civilEn 1830 se proclamó la República Oriental del Uruguay, aunque muy pronto se dividió en facciones hostiles como resultado de la rivalidad entre los líderes de la rebelión contra Brasil. En 1836 estalló el enfrentamiento entre los seguidores del entonces presidente Manuel Oribe y los partidarios de quien había sido primer presidente de la República, Fructuoso Rivera. Ambos grupos se autodenominaron 'blancos' y 'colorados', respectivamente, adoptando este nombre por el color de sus banderas. Durante el conflicto, los blancos, ayudados por las fuerzas argentinas enviadas por el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, sitiaron Montevideo, ciudad en la que los seguidores de Rivera resistieron desde 1843 hasta 1852 (véase Guerra Grande). Ayudados por Brasil y otros opositores al régimen de Rosas, derrotaron a Oribe y a sus partidarios y asumieron el poder. Las dos facciones reanudaron sus enfrentamientos en 1855, manteniéndose las hostilidades de forma intermitente. Los colorados mantuvieron el control casi continuamente de 1865 a 1870, periodo en que Uruguay se alió con Brasil y Argentina participando en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay.
Primeros años del siglo XX
A principios del sigloXX la pertenencia a los dos grupos políticos rivales dejó de ser meramente una cuestión de lealtades tradicionales. Los blancos se convirtieron en un partido conservador, atrayendo fundamentalmente a la población rural y al clero, mientras que los colorados adoptaban posturas progresistas y proponían una avanzada legislación social. Durante la presidencia del colorado José Batlle y Ordóñez (entre 1911 y 1915) se promulgó un amplio cuerpo de leyes sociales, lo que pronto convirtió a Uruguay en el país más progresista del continente.
En 1917, durante la IGuerra Mundial, Uruguay rompió relaciones con Alemania y arrendó a Estados Unidos los buques alemanes que requisó en el puerto de Montevideo. Ese mismo año se promulgó una nueva Constitución, una de las más avanzadas de su tiempo, que dividió la autoridad del poder ejecutivo entre el presidente y el Consejo Administrativo Nacional, y estableció la separación entre la Iglesia y el Estado. En 1920, Uruguay se incorporó a la Sociedad de Naciones.
En 1931 asumió la presidencia Gabriel Terra, quien dos años después exigió la enmienda de la Constitución uruguaya para ampliar los poderes presidenciales; ante las protestas que originaron sus demandas, instauró una dictadura. En 1934, la Asamblea redactó una nueva Constitución. Durante la IIGuerra Mundial, Uruguay rompió sus relaciones diplomáticas, financieras y económicas con las potencias del Eje. En 1945, el país fue uno de los miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La década de la posguerra
En 1947 fue elegido presidente el candidato del Partido Colorado y antiguo ministro de Obras Públicas, Tomás Berreta, aunque murió pocos meses después de asumir el cargo; el vicepresidente Luis Batlle Berres completó el resto del mandato presidencial. Las elecciones presidenciales y legislativas de 1950 llevaron al poder en marzo de 1951 al colorado Andrés Martínez Trueba. Dos años después, la reforma constitucional promovida por el presidente abolió la presidencia y transfirió el poder ejecutivo a los nueve miembros de un organismo colegiado, el Consejo Nacional de Gobierno.
En represalia por la política uruguaya de conceder asilo político a los refugiados de Argentina, el dictador de este país, Juan Domingo Perón, impuso restricciones en los viajes y en las relaciones comerciales con Uruguay. En protesta, el gobierno rompió los lazos diplomáticos con Argentina en 1953.
Entretanto, la caída de los precios de la lana y la reducción de las exportaciones de carne provocaron el aumento del desempleo y la inflación. Para mejorar su situación, Uruguay firmó en 1956 varios acuerdos comerciales con la República Popular China y otros países comunistas. Sin embargo, estas medidas no impidieron que continuara el deterioro económico.
En 1958, tras 93 años ininterrumpidos de gobierno colorado, los blancos ganaron las elecciones por abrumadora mayoría. El nuevo gobierno puso en marcha reformas económicas, pero tuvo que enfrentarse a la movilización izquierdista y sindical.
Deterioro político
Los blancos permanecieron en el poder hasta 1966. Ese año, junto a los colorados, aprobaron la restauración del sistema presidencialista, aprobada por referéndum en noviembre. En las elecciones presidenciales que se celebraron meses después ganaron los colorados, asumiendo la presidencia un antiguo general de las Fuerzas Aéreas, Óscar Gestido; tras su fallecimiento fue sucedido por el vicepresidente, Jorge Pacheco Areco. La política antiinflacionista de Pacheco provocó gran malestar social, por lo que el grupo guerrillero de los tupamaros intensificó sus acciones para derrocar al gobierno.
Desde junio de 1968 hasta marzo de 1969, Uruguay se mantuvo bajo una forma modificada de ley marcial (las denominadas 'medidas prontas de seguridad'). La gira por América Latina del político estadounidense Nelson Rockefeller, que en junio de 1969 llegó a Uruguay, provocó la protesta social con violentas manifestaciones, por lo que el presidente Pacheco volvió a imponer el estado de sitio.
En las elecciones del 28 de noviembre de 1971, el candidato colorado Juan María Bordaberry y su contrincante blanco obtuvieron casi los mismos votos, pero en febrero de 1972 la Junta Electoral proclamó presidente a Bordaberry. Entretanto, la violencia de los tupamaros se había incrementado, siendo frecuentes los secuestros y atentados. Tras una ola de arrestos en 1971, unos 150 tupamaros escaparon en dos fugas masivas. En abril de 1972, el Congreso declaró el estado de guerra interno y suspendió las garantías constitucionales, mientras que una fuerza de 35.000 policías y soldados se lanzó a la busca y captura de la guerrilla. El estado de guerra se levantó el 11 de julio, aunque las garantías constitucionales permanecieron suspendidas hasta 1973. Muy pronto, Bordaberry se vio sometido a la presión de los blancos y de las facciones disidentes de su propio partido; los trabajadores reaccionaron contra las duras medidas económicas y sociales con las huelgas, que estallaron continuamente durante todo el año 1972; además, la inflación se disparó y la moneda se devaluó diez veces.
Los militares toman el poder
En febrero de 1973, Bordaberry cedió una parte de su autoridad ejecutiva a las Fuerzas Armadas, que se habían hecho más agresivas a medida que obtenían éxitos en sus acciones contra la guerrilla, lo que provocó un conflicto con el Congreso. El presidente optó entonces por disolverlo y sustituirlo por el Consejo de Estado, integrado en su mayoría por militares. La Convención Nacional de los Trabajadores (CNT) respondió con una huelga general que el gobierno consiguió romper, tras violentas confrontaciones, el 11 de julio; un mes después, la autonomía de los sindicatos llegó a su fin con la ilegalización de la CNT. Durante esos tres años los militares ampliaron su control sobre la mayoría de las instituciones, estableciendo una represiva dictadura militar. En 1976, Bordaberry tuvo que cancelar las elecciones previstas para ese año y fue depuesto de su cargo de presidente.
Un nuevo Consejo de la Nación eligió como presidente a Aparicio Méndez, antiguo ministro de Salud Pública, para un mandato de cinco años. Uno de los primeros actos de su gobierno fue privar de derechos políticos a quienes habían participado en política entre 1966 y 1973. En 1976, el número de prisioneros políticos encarcelados por el gobierno se elevaba a unas 6.000 personas y las violaciones de los derechos humanos por parte de los militares eran frecuentes.
Algunos políticos proscritos volvieron a adquirir sus derechos en los años siguientes, aunque la mayoría no lo consiguió hasta 1980, cuando los partidos Blanco y Colorado volvieron a legalizarse. Una nueva Constitución, cuya aprobación fue sometida a referéndum en noviembre de 1980, fue rechazada, tras lo cual el gobierno canceló las elecciones previstas. El 1 de septiembre de 1981 asumió la presidencia el general Gregorio Álvarez para un mandato que debía terminar en 1985. Álvarez permitió el regreso de numerosos exiliados y convocó elecciones dos años después.
Gobierno civil
Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo en noviembre de 1984, manteniendo las Fuerzas Armadas la facultad de vetar a los candidatos. El ganador, el moderado Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, asumió la presidencia el 1 de marzo de 1985. En diciembre de 1986 se dictó una amnistía que cubría a todos los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de violación de los derechos humanos entre 1973 y 1985, medida confirmada por referéndum en noviembre de 1989; ese mismo mes se celebraron nuevas elecciones presidenciales y fue elegido Luis Alberto Lacalle del Partido Nacional (Blanco). El estancamiento económico y el aumento de la inflación le llevaron a aplicar un programa de austeridad, anunciando planes para privatizar las empresas estatales; en señal de protesta, los líderes sindicales convocaron una serie de huelgas.
La intranquilidad sindical se mantuvo durante los primeros años de la década de 1990 como protesta contra la galopante inflación -que alcanzó el 81% en 1991- y en contra del programa de privatizaciones. Asimismo, numerosos simpatizantes del partido oficialista se opusieron a esta política, considerando que las industrias privatizadas caerían bajo control extranjero, principalmente de los inversores argentinos y brasileños; a pesar de estas protestas, Lacalle siguió adelante con el programa, apoyando la reducción de los puestos de trabajo en el sector público y la limitación del incremento salarial a los funcionarios a porcentajes inferiores a la tasa de inflación.
El malestar popular continuó y, en 1992, la policía (al igual que había sucedido durante el mandato anterior) se declaró en huelga exigiendo mejores salarios y apoyando las demandas de otros grupos de trabajadores. Ante la presión a la que se vio sometido, el presidente Lacalle convocó un referéndum sobre la política de privatizaciones en el que triunfó de forma clara el voto contrario a la misma. A principios de 1993 el peso uruguayo sustituyó al nuevo peso con una paridad de 1.000 a 1, y el presidente anunció nuevas medidas de austeridad para reducir la inflación.
En las elecciones celebradas a finales de 1994 fue reelegido el colorado Julio María Sanguinetti, que ocupó la presidencia en marzo de 1995. Un año después logró la aprobación por referéndum de importantes reformas en el sistema político uruguayo.
________________
Texto: "Uruguay (república)", obtendido en la Enciclopedia Microsoft Encarta 99. (c) 1993-1998 Microsoft Corporation.
lunes, 1 de diciembre de 2008
Lecturas autores consagrados. "EL BALCÓN", relato de Felisberto HERNÁNDEZ.

Felisberto Hernández
(Uruguay 1902-1963)
El teatro donde yo daba los conciertos también tenía poca gente y lo había invadido el silencio: yo lo veía agrandarse en la gran tapa negra del piano. Al silencio le gustaba escuchar la música; oía hasta la última resonancia y después se quedaba pensando en lo que había escuchado. Sus opiniones tardaban. Pero cuando el silencio ya era de confianza, intervenía en la música: pasaba entre los sonidos como un gato con su gran cola negra y los dejaba llenos de intenciones.
Al final de uno de esos conciertos, vino a saludarme un anciano tímido. Debajo de sus ojos azules se veía la carne viva y enrojecida de sus párpados caídos; el labio inferior, muy grande y parecido a la baranda de un palco, daba vuelta alrededor de su boca entreabierta. De allí salía una voz apagada y palabras lentas; además, las iba separando con el aire quejoso de la respiración.
Después de un largo intervalo me dijo:
-Yo lamento que mi hija no pueda escuchar su música.
No sé por qué se me ocurrió que la hija se habría quedado ciega; y enseguida me di cuenta que una ciega podía oír, que más bien podía haberse quedado sorda, o no estar en la ciudad; y de pronto me detuve en la idea de que podría haberse muerto. Sin embargo aquella noche yo era feliz; en aquella ciudad todas las cosas eran lentas, sin ruido yo iba atravesando, con el anciano, penumbras de reflejos verdosos.
De pronto me incliné hacia él -como en el instante en que debía cuidar de algo muy delicado- y se me ocurrió preguntarle:
-¿Su hija no puede venir?
Él dijo «ah» con un golpe de voz corto y sorpresivo; detuvo el paso, me miró a la cara y por fin le salieron estas palabras:
-Eso, eso; ella no puede salir. Usted lo ha adivinado. Hay noches que no duerme pensando que al día siguiente tiene que salir. Al otro día se levanta temprano, apronta todo y le viene mucha agitación. Después se le va pasando. Y al final se sienta en un sillón y ya no puede salir.
La gente del concierto desapareció enseguida de las calles que rodeaban al teatro y nosotros entramos en el café. Él le hizo señas al mozo y le trajeron una bebida oscura en el vasito. Yo lo acompañaría nada más que unos instantes; tenía que ir a cenar a otra parte. Entonces le dije:
-Es una pena que ella no pueda salir. Todos necesitamos pasear y distraernos.
Él, después de haber puesto el vasito en aquel labio tan grande y que no alcanzó a mojarse, me explicó:
-Ella se distrae. Yo compré una casa vieja, demasiado grande para nosotros dos, pero se halla en buen estado. Tiene un jardín con una fuente; y la pieza de ella tiene, en una esquina, una puerta que da sobre un balcón de invierno; y ese balcón da a la calle; casi puede decirse que ella vive en el balcón. Algunas veces también pasea por el jardín y algunas noches toca el piano. Usted podrá venir a cenar a mi casa cuando quiera y le guardaré agradecimiento.
Comprendí enseguida; y entonces decidimos el día en que yo iría a cenar y a tocar el piano.
Él me vino a buscar al hotel una tarde en que el sol todavía estaba alto. Desde lejos, me mostró la esquina donde estaba colocado el balcón de invierno. Era en un primer piso. Se entraba por un gran portón que había al costado de la casa y que daba a un jardín con una fuente de estatuillas que se escondían entre los yuyos. El jardín estaba rodeado por un alto paredón; en la parte de arriba le habían puesto pedazos de vidrio pegados con mezcla. Se subía a la casa por una escalinata colocada delante de una galería desde donde se podía mirar al jardín a través de una vidriera. Me sorprendió ver, en el largo corredor, un gran número de sombrillas abiertas; eran de distintos colores y parecían grandes plantas de invernáculo. Enseguida el anciano me explicó:
-La mayor parte de estas sombrillas se las he regalado yo. A ella le gusta tenerlas abiertas para ver los colores. Cuando el tiempo está bueno elige una y da una vueltita por el jardín. En los días que hay viento no se puede abrir esta puerta porque las sombrillas se vuelan, tenemos que entrar por otro lado.
Fuimos caminando hasta un extremo del corredor por un techo que había entre la pared y las sombrillas. Llegamos a una puerta, el anciano tamborileó con los dedos en el vidrio y adentro respondió una voz apagada. El anciano me hizo entrar y enseguida vi a su hija de pie en medio del balcón de invierno; frente a nosotros y de espaldas a vidrios de colores. Sólo cuando nosotros habíamos cruzado la mitad del salón ella salió de su balcón y nos vino a alcanzar. Desde lejos ya venía levantando la mano y diciendo palabras de agradecimiento por mi visita. Contra la pared que recibía menos luz había recostado un pequeño piano abierto, su gran sonrisa amarillenta parecía ingenua.
Ella se disculpó por el hecho de no poder salir y señalando el balcón vacío, dijo:
-Él es mi único amigo.
Yo señalé al piano y le pregunté:
-Y ese inocente, ¿no es amigo suyo también?
Nos estábamos sentando en sillas que había a los pies de ella. Tuve tiempo de ver muchos cuadritos de flores pintadas colocadas todos a la misma altura y alrededor de las cuatro paredes como si formaron un friso. Ella había dejado abandonada en medio de su cara una sonrisa tan inocente como la del piano; pero su cabello rubio y desteñido y su cuerpo delgado también parecían haber sido abandonados desde mucho tiempo. Ya empezaba a explicar por qué el piano no era tan amigo suyo como el balcón, cuando el anciano salió casi en puntas de pie. Ella siguió diciendo:
-El piano era un gran amigo de mi madre.
Yo hice un movimiento como para ir a mirarlo; pero ella, levantando una mano y abriendo los ojos, me detuvo:
-Perdone, preferiría que probara el piano después de cenar, cuando haya luces encendidas. Me acostumbré desde muy niña a oír el piano nada más que por la noche. Era cuando lo tocaba mi madre. Ella encendía las cuatro velas de los candelabros y tocaba notas tan lentas y tan separadas en el silencio como si también fuera encendiendo, uno por uno, los sonidos.
Después se levantó y pidiéndome permiso se fue al balcón; al llegar a él le puso los brazos desnudos en los vidrios como si los recostara sobre el pecho de otra persona. Pero enseguida volvió y me dijo:
-Cuando veo pasar varias veces a un hombre por el vidrio rojo casi siempre resulta que él es violento o de mal carácter.
No pude dejar de preguntarle:
-Y yo ¿en qué vidrio caí?
-En el verde. Casi siempre les toca a las personas que viven solas en el campo.
-Casualmente a mí me gusta la soledad entre plantas -le contesté.
Se abrió la puerta por donde yo había entrado y apareció el anciano seguido por una sirvienta tan baja que yo no sabía si era niña o enana. Su cara roja aparecía encima de la mesita que ella misma traía en sus bracitos. El anciano me preguntó:
-¿Qué bebida prefiere?
Yo iba a decir «ninguna», pero pensé que se disgustaría y le pedí una cualquiera. A él le trajeron un vasito con la bebida oscura que yo le había visto tomar a la salida del concierto. Cuando ya era del todo la noche fuimos al comedor y pasamos por la galería de las sombrillas; ella cambió algunas de lugar y mientras yo se las elogiaba se le llenaba la cara de felicidad.
El comedor estaba en un nivel más bajo que la calle y a través de pequeñas ventanas enrejadas se veían los pies y las piernas de los que pasaban por la vereda. La luz, no bien salía de una pantalla verde, ya daba sobre un mantel blanco; allí se había reunido, como para una fiesta de recuerdos, los viejos objetos de la familia. Apenas nos sentamos, los tres nos quedamos callados un momento; entonces todas las cosas que había en la mesa parecían formas preciosas del silencio. Empezaron a entrar en el mantel nuestros pares de manos: ellas parecían habitantes naturales de la mesa. Yo no podía dejar de pensar en la vida de las manos. Haría muchos años, unas manos habían obligado a estos objetos de la mesa a tener una forma. Después de mucho andar ellos encontrarían colocación en algún aparador. Estos seres de la vajilla tendrían que servir a toda clase de manos. Cualquiera de ellas echaría los alimentos en las caras lisas y brillosas de los platos; obligarían a las jarras a llenar y a volcar sus caderas; y a los cubiertos, a hundirse en la carne, a deshacerla y a llevar los pedazos a la boca. Por último los seres de la vajilla eran bañados, secados y conducidos a sus pequeñas habitaciones. Algunos de estos seres podrían sobrevivir a muchas parejas de manos; algunas de ellas serían buenas con ellos, los amarían y los llenarían de recuerdos, pero ellos tendrían que seguir viviendo en silencio.
Hacía un rato, cuando nos hallábamos en la habitación de la hija de la casa y ella no había encendido la luz -quería aprovechar hasta el último momento el resplandor que venía de su balcón-, estuvimos hablando de los objetos. A medida que se iba la luz, ellos se acurrucaban en la sombra como si tuvieran plumas y se prepararan para dormir. Entonces ella dijo que los objetos adquirían alma a medida que entraban en relación con las personas. Algunos de ellos antes habían sido otros y habían tenido otra alma (algunos que ahora tenían patas, antes habían tenido ramas, las teclas habían sido colmillos), pero su balcón había tenido alma por primera vez cuando ella empezó a vivir en él.
De pronto apareció en la orilla del mantel la cara colorada de la enana. Aunque ella metía con decisión sus bracitos en la mesa para que las manitas tomaran las cosas, el anciano y su hija le acercaban los platos a la orilla de la mesa. Pero al ser tomados por la enana, los objetos de la mesa perdían dignidad. Además el anciano tenía una manera apresurada y humillante de agarrar el botellón por el pescuezo y doblegarlo hasta que le salía vino.
Al principio la conversación era difícil. Después apareció dando campanadas un gran reloj de pie; había estado marchando contra la pared situada detrás del anciano; pero yo me había olvidado de su presencia. Entonces empezamos a hablar. Ella me preguntó:
-¿Usted no siente cariño por las ropas viejas?
-¡Cómo no! Y de acuerdo a lo que usted dijo de los objetos, los trajes son los que han estado en más estrecha relación con nosotros -aquí yo me reí y ella se quedó seria-; y no me parecería imposible que guardaran de nosotros algo más que la forma obligada del cuerpo y alguna emanación de la piel.
Pero ella no me oía y había procurado interrumpirme como alguien que intenta entrar a saltar cuando están torneando la cuerda. Sin duda me había hecho la pregunta pensando en lo que respondería ella.
Por fin dijo:
-Yo compongo mis poesías después de estar acostada -ya, en la tarde, había hecho alusión a esas poesías- y tengo un camisón blanco que me acompaña desde mis primeros poemas. Algunas noches de verano voy con él al balcón. El año pasado le dediqué una poesía.
Había dejado de comer y no se le importaba que la enana metiera los bracitos en la mesa. Abrió los ojos como ante una visión y empezó a recitar:
-A mi camisón blanco.
Yo endurecía todo el cuerpo y al mismo tiempo atendía a las manos de la enana. Sus deditos, muy sólidos, iban arrollados hasta los objetos, y sólo a último momento se abrían para tomarlos.
Al principio yo me preocupaba por demostrar distintas maneras de atender; pero después me quedé haciendo un movimiento afirmativo con la cabeza, que coincidía con la llegada del péndulo a uno de los lados del reloj. Esto me dio fastidio; y también me angustiaba el pensamiento de que pronto ella terminaría y yo no tenía preparado nada para decirle; además, al anciano le había quedado un poco de acelga en el borde del labio inferior y muy cerca de la comisura.
La poesía era cursi, pero parecía bien medida; con «camisón» no rimaba ninguna de las palabras que yo esperaba; le diría que el poema era fresco. Yo miraba al anciano y al hacerlo me había pasado la lengua por el labio inferior, pero él escuchaba a la hija. Ahora yo empezaba a sufrir porque el poema no terminaba. De pronto dijo «balcón» para rimar con «camisón», y ahí terminó el poema.
Después de las primeras palabras, yo me escuchaba con serenidad y daba a los demás la impresión de buscar algo que ya estaba a punto de encontrar:
-Me llama la atención -comencé- la calidad de adolescencia que le ha quedado en el poema. Es muy fresco y...
Cuando yo había empezado a decir «es muy fresco», ella también empezaba a decir:
-Hice otro...
Yo me sentí desgraciado; pensaba en mí con un egoísmo traicionero. Llegó la enana con otra fuente y me serví con desenfado una buena cantidad. No quedaba ningún prestigio: ni el de los objetos de la mesa, ni el de la poesía, ni el de la casa que tenía encima, con el corredor de las sombrillas, ni el de la hiedra que tapaba todo un lado de la casa. Para peor, yo me sentía separado de ellos y comía en forma canallesca; no había una vez que el anciano no manoteara el pescuezo del botellón que no encontrara mi copa vacía.
Cuando ella terminó el segundo poema, yo dije:
-Si esto no estuviera tan bueno -yo señalaba el plato- le pediría que me dijera otro.
Enseguida el anciano dijo:
-Primero ella debía comer. Después tendrá tiempo.
Yo empezaba a ponerme cínico, y en aquel momento no se me hubiera importado dejar que me creciera una gran barriga. Pero de pronto sentí como una necesidad de agarrarme del saco de aquel pobre viejo y tener para él un momento de generosidad. Entonces señalándole el vino le dije que hacía poco me habían hecho un cuento de un borracho. Se lo conté, y al terminar los dos empezaron a reírse desesperadamente; después yo seguí contando otros. La risa de ella era dolorosa; pero me pedía por favor que siguiera contando cuentos; la boca se le había estirado para los lados como un tajo impresionante; las «patas de gallo» se le habían quedado prendidas en los ojos llenos de lágrimas, y se apretaba las manos juntas entre las rodillas. El anciano tosía y había tenido que dejar el botellón antes de llenar la copa. La enana se reía haciendo como un saludo de medio cuerpo.
Milagrosamente todos habíamos quedado unidos y yo no tenía el menor remordimiento.
Esa noche no toqué el piano. Ellos me rogaron que me quedara, y me llevaron a un dormitorio que estaba al lado de la casa que tenía enredaderas de hiedra. Al comenzar a subir la escalera, me fijé que del reloj de pie salía un cordón que iba siguiendo a la escalera, en todas sus vueltas. Al llegar al dormitorio, el cordón entraba y terminaba atado en una de las pequeñas columnas del dosel de mi cama. Los muebles eran amarillos, antiguos, y la luz de una lámpara hacía brillar sus vientres. Yo puse mis manos en mi abdomen y miré el del anciano. Sus últimas palabras de aquella noche habían sido para recomendarme:
-Si usted se siente desvelado y quiere saber la hora, tire de este cordón. Desde aquí oirá el reloj del comedor; primero le dará las horas y, después de un intervalo, los minutos.
De pronto se empezó a reír, y se fue dándome las «buenas noches». Sin duda se acordaría de uno de los cuentos, el de un borracho que conversaba con un reloj.
Todavía el anciano hacía crujir la escalera de madera con sus pasos pesados, cuando yo ya me sentía solo con mi cuerpo. Él -mi cuerpo- había atraído hacia sí todas aquellas comidas y todo aquel alcohol como un animal tragando a otros; y ahora tendría que luchar con ellos toda la noche. Lo desnudé completamente y lo hice pasear descalzo por la habitación.
Enseguida de acostarme quise saber qué cosa estaba haciendo yo con mi vida en aquellos días; recibí de la memoria algunos acontecimientos de los días anteriores, y pensé en personas que estaban muy lejos de allí. Después empecé a deslizarme con tristeza y con cierta impudicia por algo que era como las tripas del silencio.
A la mañana siguiente hice un recorrido sonriente y casi feliz de las cosas de mi vida. Era muy temprano; me vestí lentamente y salí a un corredor que estaba a pocos metros sobre el jardín. De este lado también había yuyos altos y árboles espesos. Oí conversar al anciano y a su hija, y descubrí que estaban sentados en un banco colocado bajo mis pies. Entendí primero lo que decía ella:
-Ahora Úrsula sufre más; no sólo quiere menos al marido, sino que quiere más al otro.
El anciano preguntó:
-¿Y no puede divorciarse?
-No; porque ella quiere a los hijos, y los hijos quieren al marido y no quieren al otro.
Entonces el anciano dijo con mucha timidez:
-Ella podría decir a los hijos que el marido tiene varias amantes.
La hija se levantó enojada:
-¡Siempre el mismo, tú! ¡Cuándo comprenderás a Úrsula! ¡Ella es incapaz de hacer eso!
Yo me quedé muy intrigado. La enana no podía ser -se llamaba Tamarinda-. Ellos vivían, según me había dicho el anciano, completamente solos. ¿Y esas noticias? ¿Las habrían recibido en la noche? Después del enojo, ella había ido al comedor y al rato salió al jardín bajo una sombrilla color salmón con volados de gasas blancas. A mediodía no vino a la mesa. El anciano y yo comimos poco y tomamos poco vino. Después yo salí para comprar un libro a propósito para ser leído en una casa abandonada entre los yuyos, en una noche muda y después de haber comido y bebido en abundancia.
Cuando iba de vuelta, pasó frente al balcón, un poco antes que yo, un pobre negro viejo y rengo, con un sombrero verde de alas tan anchas como las que usan los mejicanos. Se veía una mancha blanca de carne, apoyada en el vidrio verde del balcón.
Esa noche, apenas nos sentamos a la mesa, yo empecé a hacer cuentos, y ella no recitó.
Las carcajadas que soltábamos el anciano y yo nos servían para ir acomodando cantidades brutales de comida y de vinos. Hubo un momento en que nos quedamos silenciosos. Después, la hija nos dijo:
-Esta noche quiero oír música. Yo iré antes a mi habitación y encenderé las velas del piano. Hace ya mucho tiempo que no se encienden. El piano, ese pobre amigo de mamá, creerá que es ella quien lo irá a tocar.
Ni el anciano ni yo hablamos una palabra más. Al rato vino Tamarinda a decirnos que la señorita nos esperaba.
Cuando fui a hacer el primer acorde, el silencio parecía un animal pesado que hubiera levantado una pata. Después del primer acorde salieron sonidos que empezaron a oscilar como la luz de las velas. Hice otro acorde como si adelantara otro paso. Y a los pocos instantes, y antes que yo tocara otro acorde más, estalló una cuerda. Ella dio un grito. El anciano y yo nos paramos; él fue hacia su hija, que se había tapado los ojos, y la empezó a calmar diciéndole que las cuerdas estaban viejas y llenas de herrumbre. Pero ella seguía sin sacarse las manos de los ojos y haciendo movimientos negativos con la cabeza. Yo no sabía qué hacer; nunca se me había reventado una cuerda. Pedí permiso para ir a mi cuarto, y al pasar por el corredor tenía miedo de pisar una sombrilla.
A la mañana siguiente llegué tarde a la cita del anciano y la hija en el banco del jardín, pero alcancé a oír que la hija decía:
-El enamorado de Úrsula trajo puesto un gran sombrero verde de alas anchísimas.
Yo no podía pensar que fuera aquel negro viejo y rengo que había visto pasar en la tarde anterior; ni podía pensar en quién traería esas noticias por la noche.
Al mediodía, volvimos a almorzar el anciano y yo solos. Entonces aproveché para decirle:
-Es muy linda la vista desde el corredor. Hoy no me quedé más porque ustedes hablaban de una Úrsula, y yo temía ser indiscreto.
El anciano había dejado de comer, y me había preguntado en voz alta:
-¿Usted oyó?
Vi el camino fácil para la confidencia, y le contesté:
-Sí, oí todo, ¡pero no me explico cómo Úrsula puede encontrar buen mozo a ese negro viejo y rengo que ayer llevaba el sombrero verde de alas tan anchas!
-¡Ah! -dijo el anciano-, usted no ha entendido. Desde que mi hija era casi una niña me obligaba a escuchar y a que yo interviniera en la vida de personajes que ella inventaba. Y siempre hemos seguido sus destinos como si realmente existieran y recibiéramos noticias de sus vidas. Ellas les atribuye hechos y vestimentas que percibe desde el balcón. Si ayer vio pasar a un hombre de sombrero verde, no se extrañe que hoy se lo haya puesto a uno de sus personajes. Yo soy torpe para seguirle esos inventos, y ella se enoja conmigo. ¿Por qué no la ayuda usted? Si quiere yo...
No lo dejé terminar:
-De ninguna manera, señor. Yo inventaría cosas que le harían mucho daño.
A la noche ella tampoco vino a la mesa. El anciano y yo comimos, bebimos y conversamos hasta muy tarde de la noche.
Después que me acosté sentí crujir una madera que no era de los muebles. Por fin comprendí que alguien subía la escalera. Y a los pocos instantes llamaron suavemente a mi puerta. Pregunté quién era, y la voz de la hija me respondió:
-Soy yo; quiero conversar con usted.
Encendí la lámpara, abrí una rendija de la puerta y ella me dijo:
-Es inútil que tenga la puerta entornada; yo veo por la rendija del espejo, y el espejo lo refleja a usted desnudito detrás de la puerta.
Cerré enseguida y le dije que esperara. Cuando le indiqué que podía entrar, abrió la puerta de entrada y se dirigió a otra que había en mi habitación y que yo nunca pude abrir. Ella la abrió con la mayor facilidad y entró a tientas en la oscuridad de otra habitación que yo no conocía. Al momento salió de allí con una silla que colocó al lado de mi cama. Se abrió una capa azul que traía puesta y sacó un cuaderno de versos. Mientras ella leía yo hacía un esfuerzo inmenso para no dormirme; quería levantar los párpados y no podía; en vez, daba vuelta para arriba los ojos y debía parecer un moribundo. De pronto ella dio un grito como cuando se reventó la cuerda del piano; y yo salté de la cama. En medio del piso había una araña grandísima. En el momento que yo la vi ya no caminaba, había crispado tres de sus patas peludas, como si fuera a saltar. Después yo le tiré los zapatos sin poder acertarle. Me levanté, pero ella me dijo que no me acercara, que esa araña saltaba. Yo tomé la lámpara, fui dando la vuelta a la habitación cerca de las paredes hasta llegar al lavatorio, y desde allí le tiré con el jabón, con la tapa de la jabonera, con el cepillo, y sólo acerté cuando le tiré con la jabonera. La araña arrolló las patas y quedó hecha un pequeño ovillo de lana oscura. La hija del anciano me pidió que no le dijera nada al padre porque él se oponía a que ella trabajara o leyera hasta tan tarde. Después que ella se fue, reventé la araña con el taco del zapato y me acosté sin apagar la luz. Cuando estaba por dormirme, arrollé sin querer los dedos de los pies; esto me hizo pensar en que la araña estaba allí, y volví a dar un salto.
A la mañana siguiente vino el anciano a pedirme disculpas por la araña. Su hija se lo había contado todo. Yo le dije al anciano que nada de aquello tenía la menor importancia, y para cambiar de conversación le hablé de un concierto que pensaba dar por esos días en una localidad vecina. Él creyó que eso era un pretexto para irme, y tuve que prometerle volver después del concierto.
Cuando me fui, no pude evitar que la hija me besara una mano; yo no sabía qué hacer. El anciano y yo nos abrazamos, y de pronto sentí que él me besaba cerca de una oreja. No alcancé a dar el concierto. Recibí a los pocos días un llamado telefónico del anciano. Después de las primeras palabras, me dijo:
-Es necesaria su presencia aquí.
-¿Ha ocurrido algo grave?
-Puede decirse que una verdadera desgracia.
-¿A su hija?
-No.
-¿A Tamarinda?
-Tampoco. No se lo puedo decir ahora. Si puede postergar el concierto venga en el tren de las cuatro y nos encontraremos en el Café del Teatro.
-¿Pero su hija está bien?
-Está en la cama. No tiene nada, pero no quiere levantarse ni ver la luz del día; vive nada más que con la luz artificial, y ha mandado cerrar todas las sombrillas.
-Bueno. Hasta luego.
En el Café del Teatro había mucho barullo, y fuimos a otro lado. El anciano estaba deprimido, pero tomó enseguida las esperanzas que yo le tendía. Le trajeron la bebida oscura en el vasito, y me dijo:
-Anteayer había tormenta, y a la tardecita nosotros estábamos en el comedor. Sentimos un estruendo, y enseguida nos dimos cuenta que no era la tormenta. Mi hija corrió para su cuarto y yo fui detrás. Cuando yo llegué ella ya había abierto las puertas que dan al balcón, y se había encontrado nada más que con el cielo y la luz de la tormenta. Se tapó los ojos y se desvaneció.
-¿Así que le hizo mal esa luz?
-¡Pero, mi amigo! ¿Usted no ha entendido?
-¿Qué?
-¡Hemos perdido el balcón! ¡El balcón se cayó! ¡Aquella no era la luz del balcón!
-Pero un balcón...
Más bien me callé la boca. Él me encargó que no le dijera a la hija ni una palabra del balcón. Y yo, ¿qué haría? El pobre anciano tenía confianza en mí. Pensé en las orgías que vivimos juntos. Entonces decidí esperar blandamente a que se me ocurriera algo cuando estuviera con ella.
Era angustioso ver el corredor sin sombrillas.
Esa noche comimos y bebimos poco. Después fui con el anciano hasta la cama de la hija y enseguida él salió de la habitación. Ella no había dicho ni una palabra, pero apenas se fue el anciano miró hacia la puerta que daba al vacío y me dijo:
-¿Vio cómo se nos fue?
-¡Pero, señorita! Un balcón que se cae...
-Él no se cayó. Él se tiró.
-Bueno, pero...
-No sólo yo lo quería a él; yo estoy segura de que él también me quería a mí; él me lo había demostrado.
Yo bajé la cabeza. Me sentía complicado en un acto de responsabilidad para el cual no estaba preparado. Ella había empezado a volcarme su alma y yo no sabía cómo recibirla ni qué hacer con ella.
Ahora la pobre muchacha estaba diciendo:
-Yo tuve la culpa de todo. Él se puso celoso la noche que yo fui a su habitación.
-¿Quién?
-¿Y quién va a ser? El balcón, mi balcón.
-Pero, señorita, usted piensa demasiado en eso. Él ya estaba viejo. Hay cosas que caen por su propio peso.
Ella no me escuchaba, y seguía diciendo:
-Esa misma noche comprendí el aviso y la amenaza.
-Pero escuche, ¿cómo es posible que?...
-¿No se acuerda quién me amenazó?... ¿Quién me miraba fijo tanto rato y levantando aquellas tres patas peludas?
-¡Oh!, tiene razón. ¡La araña!
-Todo eso es muy suyo.
Ella levantó los párpados. Después echó a un lado las cobijas y se bajó de la cama en camisón. Iba hacia la puerta que daba al balcón, y yo pensé que se tiraría al vacío. Hice un ademán para agarrarla; pero ella estaba en camisón. Mientras yo quedé indeciso, ella había definido su ruta. Se dirigía a una mesita que estaba al lado de la puerta que daba hacia al vacío. Antes que llegara a la mesita, vi el cuaderno de hule negro de los versos.
Entonces ella se sentó en una silla, abrió el cuaderno y empezó a recitar:
-La viuda del balcón...
EFEMÉRIDES QUE NO DEBEN DE SER OLVIDADAS

14 de Febrero - DÍA DE SAN VALENTÍN
21 de Marzo-Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial
Agua para todos

22 de Marzo, día Mundial del Agua
25 de Noviembre Día Internacional Contra la Violencia Hacia la Mujer

TODOS LOS DÍAS SON 25 DE NOVIEMBRE
Día de los derechos del Niño: 20-XI-09
ONG´S

Buscón de la RAE
Traductor Google
Traductor
Vistas de página en total
NOTICIAS

El libro es un lujo que sólo se huele

Parece un espacio mágico arrancado de El Cairo de Naguib Masouf o el Bagdad de Las mil y una noches, un remanso de paz en el que no se escuchan los cláxones de los automovilistas impetuosos que parecen dialogar entre ellos desde sus bocinas. La librería Behzad es un oasis, un lugar hermoso y desordenado repleto de libros, cuadros, mapas, postales, fotografías y polvo, sobre todo mucho polvo (el sello de Kabul), en el que cada objeto parece guardar un equilibro perfecto con el que tiene al lado. (Pica sobre la imagen).
Tras los pasos de la sutil memoria de Machado en Segovia - 26-IX-2010
ARQUEOLOGÍA
El almacén de las momias

Los periodistas que estuvieron presentes describen emocionados una escena que bien podría haber salido de 'En busca del Arca Perdida' o cualquiera de sus secuelas. El interior de la tumba faraónica, 2.600 años en la oscuridad, sólo estaba iluminado por antorchas y por los focos de las cámaras de televisión invitadas al evento. (Pica sobre la imagen).
La Unesco protegerá los yacimientos del fondo del mar a partir de enero
ARTE

'La duquesa de Osuna' - Museo Romántico. Retrato familiar de la Duquesa de Osuna como dama de la Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa, Agustín Esteve (1796-1797).
Una «Capilla Sixtina» de 3.500 años

«¡Alá u-Akbar!» (¡Dios es el más grande!) es lo que exclamó rais Ali Farouk cuando entró, junto a José Manuel Galán, a la cámara mortuoria de Djehuty. Ante sus ojos se revelaba una imagen que nunca nadie «hubiera imaginado en sueños encontrar: una Capilla Sixtina del 1500 a.C», confesaba ayer Galán, director de la campaña arqueológica hispano-egipcia que lleva por nombre Proyecto Djehuty y que desde hace ocho años se desarrolla en la necrópolis de Dra Abu el-Naga, en la orilla occidental de Luxor (antigua Tebas)... (Pica sobre la imagen).
La casa de la playa de Diego Rivera
Las entrañas de la Alcazaba de Almería

La Alcazaba de Almería abre al público uno de sus rincones más secretos: las mazmorras. La actividad denominada El espacio del mes, con la que el monumento ofrece una lectura más detallada sobre algún elemento del recinto con visita guiada, se ha ampliado ante la expectación que ha levantado este lugar de cautiverio. Las mazmorras pueden verse los miércoles, jueves y viernes de septiembre a las 18.30. (Pica sobre la imagen).
Revolución en el museo de Orsay

"Quiero que el siglo XIX no se acabe nunca". La frase, en palabras de Guy Cogeval, director del Museo de Orsay, resume la misión que se ha marcado: poner patas arriba el mayor museo mundial de arte del XIX. Una auténtica revolución que ya ha comenzado y que supondrá el salto al siglo XXI de una institución que nació en 1986 como una de las mayores apuestas francesas en la historia del arte. Uno de los beneficiados será España: un centenar de joyas de Orsay aterrizarán el año próximo en la Fundación Mapfre de Madrid, como primera etapa de todo un periplo internacional. (Pica sobre la imagen).
Si es un 'miguel ángel', es un chollo
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Así eran los primeros relojes

Es un pequeño objeto dorado que Cosimo I de Medici, Duque de Florencia, levanta con la mano derecha en un óleo pintado en 1560 por Maso da San Friano. Este mecenas de las ciencias del siglo XVI mira al espectador 450 años después con cierta arrogancia. No es para menos, sostiene una pieza de tecnología punta de su tiempo: un reloj. (Pica sobre la foto).
Detectan una especie de peces destructores en las costas del Caribe de Guatemala
El gran cometa Donati como lo trazó William Dyce
La historia de Urania, musa de la astronomía

La creación de esta divinidad menor hija de Zeus demuestra la importancia de esta ciencia desde la antigüedad -Año internacional de la Astronomía-. Los griegos de la antigüedad plasmaron los grandes misterios de la creación en una gran variedad de mitos. La Teogonía escrita por el poeta beocio Hesíodo en el siglo VII a. C. contiene los primeros relatos estructurados sobre el origen del universo, los dioses y el ser humano, partiendo de mitos y poemas procedentes de una tradición oral. Las musas eran divinidades menores hijas de Zeus y la titánide Mnemósine (la Memoria). Según Hesíodo eran nueve: "Ella dio a luz a nueve jóvenes de iguales pensamientos, aficionadas al canto y de corazón alegre, cerca de la más alta cumbre del nevado Olimpo". Se movían entre el Olimpo, al que eran llamadas a menudo por Zeus para alegrar sus fiestas, y el monte Helicón, donde formaban bellos coros y recorrían sus ríos y valles. (Pica sobre la imagen)