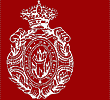Nubes de algodón, nubes de niebla, nubes de niebla y algodón. Mis oídos, mi mente rezuman de algodón, niebla y nubes. Estoy envuelto en la lana blanca de las ovejas de mi abuela. Nada llega a mí, no existo, no tengo que afrontar la vida.
Tumbado en el sillón, oigo las noticias. Me adormecen y se mezclan con mis pensamientos desordenados, no sé si la guerra de Kosovo se libra en otro país, en Campello o en mi mente. Noto el terremoto de Méjico sacudir mi cerebro, pero no pasa nada. En cuanto el presentador anuncie otra desgracia, habrán finalizado las guerras, los terremotos y las dictaduras.
Mi cuerpo se desvanece, ya estoy casi inconsciente, flotando en el limbo. No es el limbo. Vuelve a dolerme el corazón, el alma y no consigo escapar hacia los paraísos artificiales. Estoy nadando en un sudor asqueroso, que podría ser el de este monstruo que me persigue desde hace varios meses. Quiero coger un pañuelo para limpiarme la frente y la cara y lo único que consigo alcanzar es un trapo que está tirado en el suelo. Me lo paso por los brazos y cuando lo acerco a mi rostro, me percato de que está ensangrentado. Miro más detenidamente, sangro, igual que mi corazón y mi alma.
Nunca podré escapar. He huido. Estoy casi a dos mil kilómetros de mi pesadilla y todavía me persigue. A pesar de los frascos y frascos de barbitúricos que tomé para olvidar, cada día el monstruo se presenta para que recuerde. Que recuerde a los cincuenta obreros, a los seis administrativos que van a encontrarse sin trabajo, a mi padre, que levantó la empresa con mucho sacrificio, y a mi madre, que se morirá de dolor cuando se entere que he tenido el valor de tomarme varias cajas de neurolépticos de un tirón.
La bestia está ahí, asomándose a mi cuerpo, a mi mente una vez más. No la puedo controlar, es más fuerte que yo. En cuanto se acerca a mí, en cuanto su peso oprime mi pecho, me asfixia, ocupa mi cerebro, empiezan a descomponerse mis intestinos, mi estómago. Estoy en la antesala de la muerte, me voy vaciando, no puedo cortar los efluvios apestosos que salen de mí. Las arcadas de mi estómago me duelen hasta producirme calambres en la médula. No puedo seguir. Si éste es el principio de la muerte, la deseo ya, porque me doy asco. Tengo el aspecto de un cadáver amarillo que va derramando a su paso el flujo maloliente de las alcantarillas.
Si me tomo ahora cinco o seis pastillas, podré engañar unas horas a la bestia. Pondré otra vez la tele. Las telenovelas y los informativos llenarán mi cerebro y ahuyentarán mis pensamientos unos instantes.
No sé cómo empezó todo. Siempre noté este malestar en mi cuerpo, en mi mente. De pequeño me obligaban a ser el niño perfecto. Hijo de inmigrantes españoles, pasé unos años difíciles en un frío país. Durante los primeros años, mis padres no tenían dinero ni para comprarme un par de botas, así que el mordisco vengador y arisco de la nieve me arrancaba lágrimas amargas. Menos mal que de vez en cuando acudía Campanilla y me daba ánimos para seguir combatiendo el frío de esta región y la frialdad de mis progenitores. Yo sólo soñaba con la tierra de mis padres, donde no llovía ni nevaba y donde uno, según ellos, pasaba la mayor parte del día bajo el sol, pero con el estómago vacío.
Hubiera preferido tener el estómago vacío que los pies congelados. Fueron unos años duros y largos, en los que no se me permitía ninguna flaqueza, ni física ni moral. Aguantar era el lema de la familia; no demostrar a los pudientes, o simplemente a los amigos, que nos faltaba de todo para sobrevivir. A escondidas, todos los días robaba carbón o leña en los chalecitos donde no hubiera perro alguno que pudiera atacarme. Mis padres nunca lo supieron o no quisieron enterarse.
Me comportaba siempre como un niño bien educado, limpio, aseado, correcto. No existía ningún fallo en mi comportamiento. Ellos, al principio, no hablaban alemán y me tocó durante años ser el recadero, el traductor o el chico de la compra de la familia. Cuando volvía de cualquier recado, estaba seguro de que mi padre o mi madre me esperaba con aires inquisitoriales y vengativos, preguntándome todo tipo de detalles para averiguar si no me había equivocado. Después, claro, venía el castigo verbal y psíquico: era un inepto, un subnormal, nunca sabría manejarme en esta vida. Todo en mí, según ellos, fracasaría. Tenían razón.
Campanilla siempre venía a ayudarme, a quitarle importancia al castigo. Algún día, decía, tendría poder de decisión sobre mí mismo.
Fueron prosperando. Dejé mis estudios para ayudar a mi padre en la fábrica y cada paso que daba demostraba mi inseguridad, mi miedo a no hacer lo adecuado. Cuando conocí a Gretel me sentí fuera de lugar. La quería pero la falta de seguridad en mí mismo me hacía aún más ridículo. Ella pertenecía a otro mundo, a un mundo en el que los hijos eran educados con respeto y ternura. No era mi caso. Nos casamos. Quise demostrarle mi amor y no supe. Mis padres siempre me lo dijeron: “nunca serás un hombre de verdad”. Sólo era un pobre chiquillo introvertido, incapaz de llevar a cabo sus negocios, su vida. Quise demostrarle que yo era ese hombre sobre el que ella podía descansar y confiar. Quise demostrarle que yo podía llevar las riendas del futuro a pesar de la carga de dolor que pesaba sobre mi mente. Quise demostrarle que yo no era ya ese joven dominado por unos padres déspotas que sólo pensaron en realizar su vida material.
Y fracasé, fracasé en el amor, fracasé en los negocios. Algunas veces aparece Gretel y cuando quiero hablarle, tocarla, se vuelve a esconder detrás de una nube de algodón. Sigue sonriéndome, creo que aún me quiere y me ha perdonado. Sólo necesitaría el coraje de llamarla por teléfono y decirle que estoy aquí, aquí, en la casita de mis padres, en un pueblo donde brilla el sol. Pero ¿cómo voy a decirle que brilla el sol si no lo veo? No veo nada, sólo las nubes que envuelven mi mente y mi cuerpo.
Quisiera ver el sol, ver el sol y a Gretel, andar sobre la playa de Campello, pero no puedo moverme, si lo hago, aparece la cosa y me desgarra el alma. Gretel está presa en la casa de la malvada bruja y, si no me libero, no podré salvarla. Quiero salvarme, quiero salvarla, quiero huir de los paraísos artificiales. No creo ya en los cuentos de hadas, ninguna magia, ninguna fuerza pueden sacarme de este infierno de efluvios, de esta tormenta de miedo.
Cierro los ojos y me parece que entra mi abuela en el salón. Murió hace diez años y, sin embargo, la tengo ahí, delante de mí, tan serena, tan guapa. A su alrededor sus ovejas han formado un corro y se tumban. Se tumban para oír uno de esos cuentos que solía contarme hace mucho tiempo. El cuento esta vez es diferente: el sastrecillo valiente está luchando contra el lobo feroz que ha secuestrado a Hansel y Gretel; el sastrecillo no es un superhombre, es pequeñito y delgadito, pero sabe que si lucha contra el lobo, contra los demonios de su pasado y su presente, podrá liberar a la parejita que el lobo va a devorar.
Oigo a mi abuela y tengo miedo. ¿Y si el sastrecillo no pudiera vencer a la bestia? Mi abuela sonríe y dice: “No te preocupes, vencerá a la bestia con tu ayuda”. ¿Tengo yo la suficiente fuerza como para ayudarle? Si no sé vencer a la bestia que me asedia, ¿cómo ayudarle? El hada madrina de la bella durmiente se acerca y me susurra unas palabras: “ Si ella se pinchó el dedo y se durmió es porque el artilugio de la vieja hilandera estaba en desuso; no se durmió porque desobedeciera a su padre, sino porque se sintió atraída por algo muy pasado de moda. Hay que saber renovarse, ir hacia adelante, olvidar el pasado”. Cuál es el significado de las palabras de esta mujer tan bella... Intento analizarlo pero me cuesta mucho, no consigo ayudar al sastrecillo y al mismo tiempo resolver el enigma.
Caperucita Roja aparece y se burla de mí. Es la aliada del lobo feroz, su pelo teñido de rojo y su vestido azul me enfurecen. Estoy perdiendo los anclajes de mi niñez, los remolinos de mi mente me cansan, la lucha me agota. Me gustaría que alguien me aconsejara. Algo roza mis oídos, levanto la vista y allí está Campanilla, aleteando junto a mí. Sus bucles de oro bailan alrededor de su rostro y en sus ojos azules las olas del mar adormecen y apaciguan mi corazón. De su boquita, semejante a una cereza, sale una dulce canción: Es la historia de un hombre valiente que decide olvidar su pasado y luchar por su porvenir. Este hombre soy yo. Ayudaré al sastrecillo, liberaremos a Hansel y Gretel. Ella perdonará mi cobardía pasada y volveremos a vivir juntos. Juntos solucionaremos los problemas.
Hemos vencido al lobo. Junto a mí, el hada madrina y Campanilla han transformado el salón en despacho. El ordenador tiene unas teclas que yo nunca había usado anteriormente: Entender y aceptar el pasado, capacidad para dirigir su futuro, olvido de los paraísos artificiales. Me siento al mando de mi vida, con Gretel a mi lado. Quiero vivir, ser yo. He ganado la batalla.
Harmonie Botella.
Otros Caminos, ed. ECU.
























.jpg)