
- ¿Me puedes decir qué ves en este dibujo?-
- Un sombrero.-

La negativa del hombre guardaba la sospecha de que, a veces, es mejor no saber. El conocimiento no siempre satisface al sediento. Ni más libres, ni más interesantes, ni siquiera listos, sólo una puerta abierta a un nuevo desierto. Más sed. Sentado frente a su reluciente bata, balanceaba con nerviosismo los pies que colgaban de la silla sin tocar el suelo y repasaba la sala de espera de aquel extraño edificio. Ahora encajaban las caras de asombro de los niños que esperaban al otro lado de la puerta turno junto a sus padres. Los ojos redondísimos como platos, los labios muy gruesos entreabiertos, hilillos de saliva colgaban de algunos de ellos y una voz gutural fuerte, sin duda producto del susto. A mis siete años algo sabía de esa raza. Hasta tenían un enorme país estepario que recorrían sobre caballos peludos, eran los mejores jinetes del mundo. Aunque no llegaba a entender por qué en su gentilicio había insulto. A Pedro se le resistía la tabla del tres, pasó directamente a la del cinco que tiene truco. Cuando se enredaba en los treses tristes, el resto de la clase coreábamos aquello de "mongui, mongui, mongui...", hasta que Juana, la profe, nos mandaba callar. Vamos que ser de aquel lugar lejano era poco menos que ser tonto de remate. Pero yo veía un sombrero y aquel hombre sabio decía que no lo era y me habían puesto en la sala junto a ellos. ¿ Sería yo también un excelente jinete y me cantarían a mí el "mongui, mongui" de Pedro?
Los pies del altímetro de la cabina marcaban su aparición. Con larga capa y con aquel ensortijado pelo rubio aparecía en el límite de la conciencia. Antoine de Saint-Exupéry, desde la posición elevada del avión, esperaba ese momento. Sabía que él aparecería con sus aires principescos. Era un acuerdo entre ambos, la simbiosis del parásito. La forma lógica del personaje cobraba vida sólo a través de Antoine, y el piloto necesitaba de la magia del niño para escribir su mejor obra. La fuerza magnética de la tierra absorbía la creación. Del mismo modo en que sentía el peso del cuerpo, la imaginación, allí abajo, permanecía agazapada dentro de él. Arriba, justo cuando la escasez del oxígeno hacia explotar su cabeza, el pensamiento escapaba de la cárcel cerebral. El principito llegó a susurrarle tantas historias que lo creyó real y un día decidió entrar en ese otro mundo que le brindaba. La tripulación de un vuelo de reconocimiento enemigo, tras ser capturada después de ser derribado el avión en que viajaban, comentó haber visto en extraño espejismo un niño raro acompañado de un piloto aliado andando por encima de las nubes. El impacto contra el suelo provocó aquel delirio, dirían los médicos que los reconocieron cumpliendo con la convención de Ginebra. Jamás imaginó Antoine ni su personaje que alguna de sus historias fuera a utilizarse como instrumento de tortura infantil.
¿De verdad no ves la boa constrictor que se ha comido al elefante? Me dijo el hombre de la bata blanca mientras el niño que entonces era, perplejo, añadía, un sombreo, es un sombrero. Ahora, no recuerdo por qué surgió aquel recuerdo infantil en la conversación con mi madre. Ella comenzó a llorar. No guardaban mis palabras reproche alguno y me sorprendí ante su reacción. Mi única intención era saber el dictamen médico tras aquella zafia valoración psicológica. Creía ella que no recordaba nada de todo aquello, que la visita a la extraña clínica y la sala de espera llena de niños subnormales, término de la época, habían desaparecido en el limbo de la infancia. Dio sin pedirlas y sin querer escucharlas unas explicaciones con sabor a disculpa entre lágrimas. Hablaba mal con siete años, mal y poco, cuatro palabras prácticas para la supervivencia y, además, mojaba la cama todas las noches. La idea fue de mi padre y ella acató debido al complejo que le causaba su propia incultura cuando él le recordaba su destino entre fogones. El hombrecillo de la bata les recomendó paciencia. A su hijo no le pasaba nada y, por supuesto, no era deficiente. Habló de los ritmos de desarrollo, de parámetros comunes en la mayoría de niños y de un pequeño grupo que, sin causa que la ciencia pudiera explicar, hacían las cosas a destiempo.















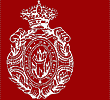































































































































2 comentarios:
Hola, Nacho, de nuevo quiero agradecer tu colaboración en el blog con este relato divertido y sorprendente.
Un abrazo, Juana.
Nacho,yo tambien veo un sombrero ...
Estupendo relato,me alegra leerte en el blog del taller.
Tu historia me hace pensar...,¿porque tenemos que responder todos a los mismos patrones?.En al narración ,tu protagonista con siete años se ve marcado de alguna manera "por la sesudez"de los que más saben..
Como te decia al principio,yo tambien veo un sombrero
Un abrazo...isa
Publicar un comentario